La
noche está aquí ya por fin, completamente.
Marguerite Duras
Las diez y media de una noche de verano
De
poseer lógica también está lejos.
Robert
Musil
El hombre sin atributos
Deja que te coma el corazón
en los alambres rotos del otoño.
I
Han pasado los años, y la lluvia.
La casa es la misma, con los nidos de golondrinas convertidos en piedra y rizos
de mierda, con las paredes llenas de agujeros y huellas de un amor antiguo: no
te olvidaré nunca, aunque la muerte se esté acercando con la mano extendida por
los prados. Criaron las ratas en esa opulencia concupiscente del puerto franco
y los indóciles rabos de tanto monstruo suelto a sus antojos. No es que tenga
el síndrome de Diógenes. Guardo sólo lo más imprescindible: unas plantillas de cuero
para evitar los cristales rotos desperdigados por el suelo, el viejo calendario
que no consiguió dañar la ferocidad de los disparos, un disco que Miguel de
Molina le regaló a mi padre antes del exilio en los teatros argentinos. Sin
embargo, hay una nada sospechosa unanimidad en la crónica que anuncia el final
de la contienda: la extinción sigue irremediablemente a la derrota. Es la ley
de los fuertes. Lo que queda en la parte más oscura de la culpa. Cuando el
paisaje se ciñe a las cenizas, a un rastro titubeante de pies descalzos en la
nieve, a las piruetas de los buitres que revolotean sobre un campo de huesos
calcinados, toda redención es imposible. La victoria contará la historia como
si todo fuera uno y la otra mitad hubiera de ser condenada al silencio. Los
planos de la batalla se habrán perdido en las revueltas de un río que dejó de
existir antes de llegar al mar y perdió de vista el horizonte. Cuando llega la
tarde, el paisaje es una nube de color naranja con una gota de sangre huyendo
de sus tripas.
II
III
Podría afirmar en esa nada que de
un árbol a otro la distancia no existe, como tampoco existen el miedo, algo que
se parece al estupor, la sensación de arena que deja en la boca temblorosa un lejano
atardecer con peces muertos. En el bosque no había señales que condujeran a
ninguna parte: huellas de perdiz, lo que van dejando en el aire las ardillas, el
dulce canto de los mirlos en la hora anaranjada del crepúsculo. Sólo casquillos
dorados al sol primero de la mañana. Desde cuándo estarán ahí, quién los
abandonó sin que mediara tregua alguna entre los contendientes, dónde andarán
ahora -cuando el tiempo ya es otro bien distinto- las viejas intenciones de
convertirlo todo en exterminio. La vida se busca a sí misma en esa marabunta de
ciervos a la deriva que vaga por los montes. Lo que veo tiene el color abrupto
del azafrán silvestre, como varitas de polvo helado en la comida del
hambriento. Los días que se fueron ya no volverán. Hay una gramática que lo
afirma con una rotunda, nada rutinaria, conclusa
intransigencia. La bomba estalló entonces, cuando las palabras empezaban a
vivir en la habitación más al fondo de la casa.
IV
Textos: Alfons Cervera
Fotografías: Arkaitz Morales









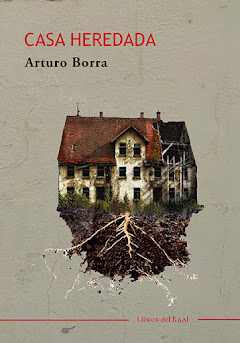

































































































































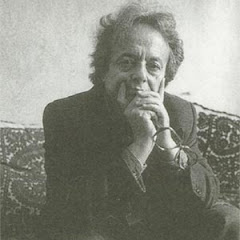
















































No hay comentarios:
Publicar un comentario