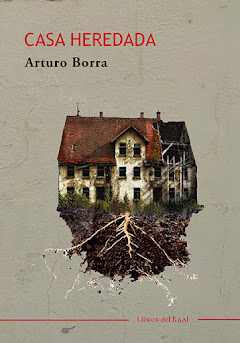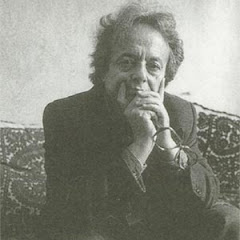“Para todos y para ninguno”.
Friedrich Nietzsche
1- La
previsión del lector
¿A quién puede y quizás debe
dirigirse un
discurso poético en exilio[i]? Si
su condición de posibilidad exige la reflexión crítica (a riesgo de recaer en
“patrias” abolidas), es parte constitutiva de su tarea interrogarse acerca del
vínculo que ese discurso construye con sus
lectores
implícitos (diferenciables de las relaciones que un texto mantiene con
«públicos empíricos» -imprevistos y a menudo imprevisibles- o con un «lector
ideal» más o menos completo y por lo mismo inexistente)
[ii].
Desde esta perspectiva, la pregunta por el lector resulta ineludible desde el
momento en que su evidencia queda suspendida. Una posición enunciativa que se
desplaza de los discursos cotidianos no puede dar por presupuesta la identidad
de sus destinatarios sin condenarse a la ilegibilidad. De ahí la necesidad de
interrogar el tipo de lector implícito que presuponen
diversos textos poéticos -especialmente aquellos con pretensiones
críticas[iii]-, partiendo de la premisa que asume la centralidad de la
lectura como coproductora del sentido asignado a dichos textos.
En este punto, la referencia a la
totalidad de los lectores posibles no constituye más que una coartada
intelectual o un efecto retórico que el propio texto niega. Semejante coartada
oculta la institución específica del
lector que diferentes discursos efectúan, incluyendo la institución de un
receptor masificado confundido con un supuesto sujeto popular. Como
universalidad fáctica, la posibilidad
de escribir para todos queda
desmentida por la constitución histórica de los públicos: el acceso mismo a la
práctica de la lectura está distribuida de forma desigual a nivel social e
histórico. La cuestión, sin embargo, no se dirime a partir de la dicotomía
entre quienes pueden leer y los que no pueden hacerlo. Lo decisivo es que no
todo sujeto puede acceder en términos simbólicos a las mismas lecturas ni tiene
los mismos repertorios de saberes para afrontarlas con la misma fecundidad.
Procurar saber para quién escribimos,
así, resulta ineludible si pretendemos situarnos más allá de un idealismo pernicioso que olvida las
desigualdades materiales y simbólicas presentes en las prácticas de la lectura.
Posicionarse como “guardianes de una espiritualidad abstracta”, por usar una
expresión sartriana, no resuelve las distancias concretas. A esta problemática
hay que precisarla señalando que un discurso poético en exilio, por definición,
tiene que habérselas tanto con la posibilidad del no-lector como con la
dificultad para sustentar el proceso de lectura.
Admitiendo, pues, que
todavía se puede escribir, la relación
entre poesía y comunidad interpretativa no deja de ser especialmente
problemática en el campo poético, habida cuenta de las
prerrogativas que habitualmente se le asignan al autor. Pensar esa
relación resulta suficientemente complejo como para exigir una reflexión más
exhaustiva de la que puedo abordar aquí. Aun así, cabe señalar que las líneas
abiertas por los teóricos de la recepción (desde Stanley Fish hasta Hans-Robert
Jauss o Wolfan Iser
[iv]), la hermenéutica de Georg
Gadamer o Paul Ricoeur, el estructuralismo de Roland Barthes, las teorías de la
lectura de Umberto Eco o el deconstructivismo derridiano, entre otras
propuestas teóricas, permiten desplazarse del error habitual que asigna a la
figura del lector un lugar meramente reproductivo o secundario, más allá del
grado de actividad interpretativa que cada perspectiva le asigne o el estatuto
que adquiera el texto (Lozano, Peña Marín y Abril, 2004). Incluso la «erótica
del arte» de Susan Sontag, antihermenéutica por excelencia, reclama la
agudización de nuestra «experiencia sensorial» en tanto
lectores, ante la declinación propiciada por una cultura del exceso
(Sontag, 2007: 26-27).
De forma general, un «texto» es
una superficie incompleta en la que se plantea una multiplicidad de elementos
no dichos que, para ser significativos, “(…) requiere ciertos movimientos
cooperativos, activos y conscientes, por parte del lector” (Eco, 1999: 74). La
diversidad de lecturas efectivas no niega que todo texto prevea unos lectores
específicos dispuestos a actualizar de forma competente los intersticios
textuales que en toda producción comunicativa se presentan y que a menudo son potenciados
en las producciones literarias. Si bien la «cooperación textual» -como conjunto
de operaciones requeridas por parte del lector para dotar de sentido una
superficie significante- forma parte de todo proceso comunicativo (incluyendo las
comunicaciones literarias), no todo lector está en las mismas condiciones de
cooperar con determinado texto, por no disponer de las competencias requeridas
[v].
El texto como “mecanismo
perezoso” vive de la “(…) plusvalía de sentido que el destinatario introduce en
él” (Eco, 1999: 76) y adquiere una función estética cuando apuesta por dejar la
“iniciativa interpretativa” al lector
[vi],
diferenciable al simple uso del texto
[vii].
Del mismo modo en que no cabe desconocer la condición parcialmente
(in)determinada de un texto, en tanto soporte para el proceso de validación de
la lectura, tampoco caben desconocer las sugerencias de lectura que dicho texto
despliega y que sólo pueden ser interpretadas por lectores específicos
[viii].
A los fines del presente trabajo,
me interesa destacar lo siguiente: “Cuando el texto se dirige a unos lectores
que no postula ni contribuye a producir, se vuelve ilegible (más de lo que ya
es), o bien se convierte en otro libro” (Eco, 1999: 85). También Iser recuerda
que el texto como «potencial de efectos» sólo es posible de actualizar en el
proceso de lectura que hace ingresar la figura del lector, aunque éste no agote
plenamente tal potencial. Lector y texto, como condición de posibilidad del
efecto, interactúan en un proceso comunicacional bidireccional.
Dicho lo cual, una poética en exilio no podría conformarse
con un lector cautivo, en una
relación de fascinación, sino que exige una serie de desplazamientos por su
parte. Una vez que asumimos la centralidad de la lectura como coproductora del
sentido de un texto, cabe interrogar en función de qué lectores se despliegan
determinadas textualidades, en particular, qué
presupuestos de lectura sostienen.
Si por un lado las estéticas
herméticas exigen una actividad interpretativa máxima por parte del lector (una
exigencia a la que no necesariamente el lector responde), las versiones que
apelan a la «simplicidad» como base de su legitimidad suponen de forma tácita lo
contrario: una actividad interpretativa mínima, enlazada a la creencia del lector
como receptor pasivo. La
exigencia de
simplicidad textual es correlativa a la tesis de un lector no competente que
debe ser guiado o tutelado a lo largo de todo el proceso de lectura. Ahora
bien, ¿no es esa “guía” una forma de paternalismo que subestima las
potencialidades resemantizadoras de la recepción (lo cual no implica en lo más
mínimo dejar de cuestionar las asimetrías de poder, incluyendo aquellas que
afectan el acceso a las industrias culturales, en tanto dispositivos de
producción, distribución y circulación simbólica)? Aunque existan posiciones
inconsistentes, una teoría específica de la lectura (en este caso, del lector
como depositario del sentido en tanto presencia de un significado objetivo)
implica en términos lógicos una correlativa teoría del autor (bajo la forma de un
sujeto soberano)
[ix]. La exigencia de
transparencia expresiva, al menos en su versión canonizada, es el reverso de
una concepción devaluada del lector
[x].
Dicho lo cual, desconocer la
carga ideológica de los lenguajes, exigiendo un discurso circunscripto a la
sencillez y claridad del “habla cotidiana” se halla en las antípodas de un
discurso crítico, lo que no quiere decir que esos elementos del habla no puedan
ser reformulados e incluso ironizados. Antes que el “menosprecio disimulado”
–como en alguna ocasión señaló Cortázar
[xi]- del
didactismo estético que se arroga el monopolio del buen juicio, cabe enfatizar
la necesidad de una educación artística que permita surcar los caminos abiertos
por la experiencia poética
[xii].
Del mismo modo que una poética
exiliar tiene que afrontar la posibilidad de su no-lectura, tampoco cabe negar
la posibilidad de que dicha poesía no se
dirija a nadie. Si ésta fuera la posibilidad concreta, ¿para qué escribir?
O incluso: ¿para qué re-escribir? ¿Y cómo podría sostenerse la escena de la
escritura sin un Otro constitutivo? Contestar a estas preguntas exige
reelaborar algunas condiciones de la problemática.
Retomemos algunos planteamientos
ligados a la primera «teoría crítica» de la sociedad. ¿A quién puede dirigirse
el círculo franckfurtiano de la primera generación? Siguiendo a Dubiel (1993)
podríamos aducir que estos intelectuales terminaron dirigiéndose a un «testigo
imaginario» que, por definición, no encarna en ninguna fuerza histórica
concreta. Adorno y Horkheimer lo manifiestan abiertamente, desde una postura
desesperada antes que arrogante, convirtiendo dicho testigo en albacea de una
herencia perdurable
[xiii].
Como pretendo argumentar, confiar
la teoría crítica a un
testigo imaginario conduce a una aporía: ¿cómo podría producir efectos de
subversión sin la
apropiación de esa teoría por parte de sujetos
individuales o colectivos? ¿No
estamos obliterando la posibilidad de que unos sujetos específicos pongan
en juego la teoría crítica como herramienta para una práctica política
transformadora? Confiar en un lector futuro, tal como pretendía Nietzsche, tampoco
nos sustrae de la aporía
[xiv]. No
cabe descartar que el presunto advenimiento de ese lector, como instancia capaz
de juzgar lo valioso, esté encubriendo el desvanecimiento de un lector crítico
en el presente. No sólo ningún proceso histórico
garantiza esa irrupción, sino que “(...) el decurso de la historia
no ayuda en forma alguna a lo valioso” (Adorno, 1983: 257).
Las condiciones históricas y
culturales de producción teórica de estos teóricos frankfurtianos son
relativamente conocidas (Jay, 1989): la posibilidad de escribir para
sus contemporáneos alemanes (y, por extensión, para el «proletariado»
considerado por el marxismo como sujeto privilegiado de la historia) estaba vedada: su
participación en el nazismo negaba esa interlocución. Como contraparte, tampoco
el «individuo» podía constituir una auténtica alternativa: la industrialización
de la cultura, antes que conducir a su emancipación, implica según esta
perspectiva su alineación cultural en tanto consumidor.
Así planteados los términos, el
discurso teórico de la primera generación de Frankfurt remite a un testigo
imaginario que, objetivamente, nadie puede encarnar, como no sea sustrayéndose
de la historia efectiva. La posibilidad teórica de ese testigo, pues, es la
apelación implícita a un «sujeto trascendental»: uno que no está constituido
por el proceso histórico del capitalismo e incluso que se constituye fuera
de su historia, lo cual resulta inaceptable desde la propia perspectiva
materialista.
Ahora bien, si la «teoría
crítica» se estructura sobre un «interés emancipatorio» (Habermas, 1989), no
queda claro cómo este interés podría materializarse en una praxis colectiva
como no sea mediante su apropiación por parte de lectores concretos. “Y ello
por mucho que el silencio sobre la práctica política como tal y aún sobre el sujeto
histórico material de ese desarrollo emancipatorio fuera paulatinamente
adensándose, hasta el silencio vacío mismo, en el discurso francfortiano...”
(Muñoz, 2000: 21). El desconcierto histórico deja sus marcas teóricas. Así, no
resulta extraño que Horkheimer, tras afirmar que la categoría de «individuo» no
ha resistido a la gran industria, en tanto destruye la razón y con ello la
autonomía del sujeto, remate con lo siguiente: “La destrucción de la razón y la
del individuo son una sola” (Horkheimer, 2000: 104). Pero si el proceso capitalista
desintegra a los individuos, coopta a las clases explotadas y destruye la razón
en un mismo proceso, ¿a quién podría hablar
la teoría crítica?
La idea de una fetichización
plenamente consumada da lugar, en estos intelectuales, a la apelación a alguna figura
de lo extraño que necesariamente debe trascender las condiciones materiales
del capitalismo. Ahora bien, ¿cómo
constituir ese sucesor en este proceso
histórico, marcado por una sociedad en la que proliferan diversos
antagonismos sociales? ¿Y desde qué otra
temporalidad podría advenir, cuando la historia del presente tiende a obturar
esa apertura crítica que reclamamos? A falta de garantías con respecto a ese
lector que recupere un legado negado, quizás lo único que persiste es la
tensión nietzscheana de una doble interpelación, tan paradójica como
irreductible: a todos y a ninguno.
Desde esa perspectiva, no cabe
descartar que una poesía en exilio, para atenerse a sus imperativos críticos,
deba apostar por un distanciamiento con respecto a todo lector presente. Lo que en política sería de dudoso valor
–producir un discurso sin ninguna base social-, en poesía podría ser válido:
dirigirse a un sujeto que no existe todavía. En tal caso, la tesis de la
«autonomía estética» podría interpretarse de dos formas contrarias: 1) o bien
se plantea una separación entre
poesía y política –y en tal caso la despolitización de lo poético conduce a una
forma de esteticismo-, 2) o bien se asume una diferenciación tipológica de los
discursos, en los que la dimensión
política de lo poético no anula sus exigencias internas referidas a la necesidad
de un lector crítico nunca plenamente
consumado. En esta segunda opción, la autonomía
relativa de lo poético equivale a una toma de distancia radical con
respecto a las formas presentes de lo político. La poesía en exilio recordaría lo
que la práctica política hegemónica reprime: la constitución de un sujeto
crítico capaz de desplazarse de las condiciones del presente.
Si el discurso poético aspira a
articular
de forma elucidada lo
estético y lo político, necesariamente la pregunta por los lectores se mantiene
como cuestión crítica. Así pues, por una parte, no podemos conformarnos con hablar
a
nadie o a un
testigo imaginario: sin encarnación subjetiva de
unos discursos críticos no hay posibilidad histórica de cambio. Sin esa exigencia,
la imaginación poética se rinde ante la evidencia de una racionalización
administrativa del mundo social que se naturaliza como irrevocable. Por otra
parte, sin embargo, tampoco cabe dar por cierta la figura del lector que nos
interesa. En una cultura hegemónica que banaliza la comunicación, la figura de
un lector crítico no es una evidencia. Necesitamos, por tanto, contribuir a
producir un sujeto que el presente tiende a negar: aquel otro con quien
construir un diálogo o con quien recuperar la parte negada que está presente en
nosotros mismos.
La
paradoja de una poesía en exilio es que necesita desplazarse a lo extemporáneo –o a lo «intempestivo» en
el sentido nietzscheano- para sostener una exigencia presente: tomar distancia de aquellas formas de discurso que reprimen
la producción crítica de otros
sentidos sobre el mundo y nosotros mismos.
3- Desconocimiento y exilio poético
No es seguro que las formaciones
políticas de izquierda requieran de la producción poética para estructurar sus
intervenciones. Al fin de cuentas, ¿por qué optar por la escritura poética y no otros géneros
de discurso, en un contexto en el que la poesía carga el estigma de ser un
producto cultural de elite, más o menos ilegible “para el común de las gentes”?
¿Qué tipo de aportación podría hacer este tipo de poesía, admitiendo que lo
poético no tiene prerrogativas políticas de antemano?
La respuesta sólo puede ser
genérica. Su aportación potencial, a priori, es indeterminable, como lo
son las aportaciones filosóficas o científicas. ¿En qué sentido entonces
reivindicar estas poéticas? Remitir esa poesía en exilio a un lugar de
ejemplificación de unas teorías preexistentes no resulta satisfactorio. Una
teoría «ejemplarista» del arte poético –en tanto ilustración de un saber
universal preexistente- desconoce lo que en este campo hay no sólo de desestructuración
de otros saberes sino también de producción de nuevas significaciones y
conocimientos. Aceptar el estatuto ilustrativo de la poesía –la
traducción formal de verdades extra-poéticas-, es desconocerla como matriz productiva. Dicho de otra manera: puesto
que toda ejemplificación tiene como condición de posibilidad la existencia de
una teoría general establecida -en este caso, por medios extra-poéticos-, el
arte poético quedaría virtualmente liquidado como forma de conocimiento y, más
en general, como producción de sentidos inéditos. Ahora bien, negar su valor
cognoscitivo es aquello que las herencias poéticas más relevantes –incluyendo las
vanguardias del siglo XX- desmienten.
Desde esta perspectiva, la
importancia crítica de la poesía exiliar reside en su poder de revocar
ciertas fijaciones de sentido dominantes, esto es, en su capacidad efectiva
para desnaturalizar unos discursos sociales sedimentados, estructurantes de las
prácticas cotidianas mayoritarias. Es esta revocación del sentido sedimentado, su cuestionamiento de
los efectos de cierre de los discursos hegemónicos, en suma, su capacidad de
reactivar lo instituido, lo que hace de estas iniciativas algo irrenunciable.
Si admitimos que un «sujeto
crítico» no sólo no constituye una evidencia realizada sino la promesa de un lector
nunca asegurado, necesitamos pensarlo ante todo como institución, lo que
implica ampliar nuestro campo de responsabilidad. Semejante responsabilidad conduce,
en primer término, a cuestionar algunos tópicos o lugares comunes de
determinadas tradiciones literarias, comenzando por aquella que atribuye a la
«poesía crítica» el papel de «conciencia» de un presunto lector alienado. La
contrapartida de una teoría así no es otro que la del autor como heraldo que
operaría despejando las distorsiones de la ideología dominante. Las preguntas
suelen repetirse: ¿no resulta ingenuo querer escribir para sujetos que
estructuralmente tienen cerrados los accesos al campo poético –incluso bajo la
denostada categoría de lectores ingenuos-? ¿Qué lugar les damos a los
lectores cuando pretendemos detentar verdades más o menos ocultas? ¿Y qué lugar
nos damos al fijar así al otro, eximiendo nuestra conciencia de toda opacidad
distorsiva? En síntesis: ¿qué clase de voluntad de poder se oculta tras la
predicación de una verdad política (supuestamente reprimida por el Poder y que
nosotros desocultaríamos)?
A estas preguntas podría
reformularlas bajo dos objeciones principales. La primera es que la poesía en
exilio, estructuralmente, no es leída por aquellos a quien quiere interpelar
como sujetos críticos. Habita en la paradoja de apuntar a quienes, de forma
regular, no acceden a la poesía como tal, por factores diversos: desde el
analfabetismo hasta el desinterés cultural, sin excluir factores
socio-económicos o educativos. A esta objeción habría que contestar:
efectivamente, nos movemos en una incongruencia.
Dichos discursos habitan la fantasmagoría de querer instituir lectores allí
donde no hay más que grupos sociales para los que lo poético habitualmente no
constituye un consumo cultural significativo. La incongruencia nace de la
pretensión de no conformarnos con la desigualdad simbólica, en la que el lector
es puesto a una distancia insalvable del productor cultural. La aspiración a la
inclusión simbólica de los grupos subalternos no sólo es legítima; permite
cuestionar la perpetuación de un orden cultural en el que se mantienen intactos
los privilegios que obstruyen la formación de lectores críticos.
El segundo núcleo de las
objeciones está ligado al iluminismo de izquierdas y a su clásica remisión a
categorías tales como «ideología» en tanto «falsa conciencia», «poder» en tanto
«aparato represivo» y «alineación» en tanto «enajenación» de la voluntad y la
conciencia, a las que habría que contraponer, como armas políticas, la «razón»,
el «proletariado» y la «liberación del dominio de clase». Ante ello, cabe
reconocer que, en efecto, estos conceptos
resultan simplistas y, en último término, no permiten comprender los procesos
sociales de producción, intercambio y recepción de significaciones. Redescribir
lo ideológico y el poder, prescindiendo de teorías mecanicistas acerca del
sujeto fue y sigue siendo, precisamente, una de las tareas principales de los
estudios culturales de inspiración marxista (desde Raymond Williams hasta
Frederic Jameson) en los últimos cincuenta años, sin olvidar a precursores
críticos como Mijail Bajtin en el campo de la sociolingüística y los estudios
de la cultura popular así como las elaboraciones en torno a la teoría gramsciana
de la hegemonía o la teoría foucaultiana del poder.
No es superfluo recordar que el
concepto de «alineación» o «enajenación» fue abandonado por Marx en sus textos
de madurez, tal como mostró Althusser (1990: 182-201), por no hablar del lugar
acotado que este autor dio al concepto
[xv]. El correlato semiótico de semejante
concepción de lo social no es otro que el planteamiento de la lectura como una
instancia meramente reproductiva, desconociendo las resistencias, limitaciones
y distorsiones que operan en toda práctica social, incluyendo la práctica de la
lectura. La teoría de la ideología, por lo demás, ha sido ampliamente reelaborada
-desde Althusser hasta Eagleton, pasando por Zîzêk o Hall-, cuestionando
radicalmente su reducción a «falsa conciencia».
Dicho lo cual, la condición
exiliar de ciertos discursos poéticos también supone desplazarse tanto de una posición
de privilegio epistémico sobre los lectores como de una política mesiánica o
redentora. Como cualquier otro grupo, poetas y escritores tampoco escapan a los
influjos sistémicos. De ahí que una apuesta semejante ha de devenir
auto-crítica y dar lugar a una crítica dialógica en la que el otro no sea
reificado. Antes que una práctica monológica –en la que unos sujetos
transferirían un saber libertario y liberador a los oprimidos del mundo-, se
trata de un debate abierto en igualdad de condiciones.
En síntesis, la lectura de un
texto poético no es sólo una cuestión de acceso material a ciertos bienes
culturales: reclama competencias cognoscitivas específicas, que no están
inmediatamente disponibles a nivel colectivo. Sin embargo, ¿por qué habríamos
de perpetuar la incapacitación a la que
tantos públicos son sometidos? No necesitamos tomar partido entre la
soledad o la reconversión mercantil de la creación poética. La posibilidad de
constituir un «lector crítico», capaz de dialogar con el poema, desmonta esa
alternativa. Si la simplificación estética ya es paternalista -en tanto acepta
una radical asimetría entre autor y lector, poniendo al segundo en una
condición subordinada-, el hermetismo no implica necesariamente un elitismo, en
la medida en que acepta la máxima actividad interpretativa del lector. Desde
luego, estas polaridades dejan intactas otras posibilidades textuales y otras
tácticas de producción de sentido.
La conclusión es doble: tomar
distancia del imperativo de un estilo “coloquial”, “simple” y “claro” no tiene
por qué conducir a la celebración de lo abstruso. De forma similar, cuestionar
cierta noción de «compromiso» no supone abdicar de nuestra responsabilidad
política, sino repensarla atendiendo a un imperativo de igualdad comunicativa. Por
lo demás, el interés que puede suscitar un texto poético reducido a denuncia es
mínimo si se lo desconecta de sus especificidades lingüísticas, incluyendo la
recuperación de ciertos valores éticos y políticos irreductibles a categorías
estéticas clásicas como lo bello, lo sublime, lo grotesco o lo feo.
La referencia al “pueblo”, en
este sentido, no deja de ser un gesto que refiere más al propio ideal de
escritura que a las propiedades de un texto. El “pueblo” nunca es un hecho
dado; parafraseando a Rancière es
lo que falta, la unidad que hay que construir. Al respecto, resulta
oportuno recordar lo que ya hace varias décadas advirtió Marcuse:
En la
actualidad, el sujeto hacia el cual se dirige el auténtico arte es socialmente
anónimo; no coincide con el sujeto potencial de la práctica revolucionaria, y
cuanto más claramente sucumban al poder de las clases explotadas, «el pueblo»,
en mayor grado se enajenará el arte del «pueblo»” (Marcuse, 2007: 80).
La política de la lectura que desde
esta posición cabe plantear supone, pues, partir del reconocimiento del lector
como coproductor. No el “pueblo” como mero sujeto pasivo ni mucho menos destinatarios
que habría que instruir de forma unilateral, sino aquellos que permiten
construir un diálogo en el que ningún interlocutor acepta, a priori,
privilegios epistémicos o prácticos
[xvi].
Como señala Singer, que se refiere al “escritor de ficción”:
[El lector] conoce la vida
tanto como el escritor. (...) Creo que una gran tragedia de la literatura
moderna consiste en que presta cada vez más atención a la explicación, al
comentario, y menos a los acontecimientos. Esto ha causado gran daño a la
literatura porque el escritor moderno tiene la estúpida idea de que tiene que
enseñar a la humanidad cómo salir de todo tipo de crisis y apuros. Tiene que
ser un líder espiritual. Yo no creo que un escritor de ficción tenga este deber
ni este poder... Un buen escritor de ficción sabe que tiene que limitarse a
contar con una historia. Esto, por sí mismo, supone un trabajo enorme (citado
por Alcoriza, en VVAA, 2007: 84).
Si, como sugería Lessing, se
trata de
prohibirse ejercer (presuntas)
verdades, entonces, una poética en exilio no puede excluirse de forma
válida de las disputas ideológicas que atraviesan nuestra sociedad: asume
abiertamente su participación en una comunicación sin término. Como ha
desarrollado Sloterdijk, la «crítica de las ideologías» ligada a la “teoría del
desenmascaramiento” posee una “(...) inclinación notable a constituirse en
patrón de la “falsa conciencia” de los otros y a considerar a éstos ofuscados”
(2003: 73-74). Por su parte, la “teoría del engaño” concede al enemigo una
inteligencia de igual rango, aspirando a superar dicho engaño a través de la
sospecha. Mientras que la primera clase de crítica cosifica al antagonista, en
la segunda se convierte en diálogo no necesariamente amistoso. Si la «polémica»
es “diálogo fracasado”, la «crítica» que cabe reconstruir
en términos
poéticos no es bajo la forma de una
dogmática
que cosifica al otro manteniéndose
indemne a sí misma, sino bajo la forma de una dialógica que instituye al
otro como sujeto de la réplica, como aquel que constitutivamente (me)
recuerda mi no-saber o incluso mi error o mi extravío. En efecto: “En ninguna
parte se ha acabado el «trabajo» de la reflexión” (Sloterdijk, 2003:
135)
. Si el otro me dice lo que
no sé (incluso de mí mismo) o pone en cuestión las estructuras simbólicas e
institucionales que me constituyen como sujeto autorial, ya no puede ser
reducido a simple
depositario de un sentido pleno que le preexistiría. Es
esa co-originariedad, contrapartida de nuestra incompletitud constitutiva, lo
que hace irrenunciable el impulso dialógico de una poética en exilio
[xvii].
Construir un diálogo de este
tipo –como práctica intersubjetiva de escucha y elucidación- no conduce a una
clausura
de lo que se difiere y persiste como
indecidible. Tampoco implica el
hallazgo de una verdad final que nos reconciliaría en una sociedad gobernada
por la lógica de lo idéntico. No obstante, que aceptemos la condición retórica
de todo discurso y la imposibilidad de arribar a un punto neutro consensuado
por todos los interlocutores no nos exime de la voluntad de construir un
horizonte crítico de razonabilidad
[xviii].
Si esto es válido, una de las
labores centrales de los discursos poéticos en exilio no es otra que erosionar
la mitología iluminista y redentora sin por ello dejar de recordar la hegemonía
del cinismo como lógica cultural del capitalismo. Su apuesta consiste en la
producción de intercambios críticos que nos permitan mostrar las aristas
inadvertidas de nuestras vidas en común. El exilio comunicacional de cierta
poesía no significa nada distinto a la práctica de una escritura abierta a lo
desconocido. La supuesta referencia a un «destinatario general» que coincidiría
con la totalidad de los lectores empíricos apenas si logra disimular que,
objetivamente, un texto produce relaciones diferentes con públicos
sociológicamente distintos. Alguna vez Derrida señaló que un libro [cierto
libro] es una pedagogía que pretende formar su lector, diferenciando ese
producto de las producciones en masa que “(...) presuponen de manera
fantasmática un lector ya programado. De modo que termina configurando a ese
destinatario mediocre que habían postulado de antemano” (2004). De algún modo
siempre traicionamos “la singularidad del otro al que se interpela” y, sin
embargo, ciertas formas de escritura necesitan retener su condición fantasmal, ese
“espectro ineducable que no habrá aprendido a vivir jamás”. Quizás nuestra
tarea más crucial sea aprender a vivir en esa dificultad, en aquella que quiere
encarnar en sujetos concretos pero manteniendo una cierta lealtad al fantasma
de la crítica, al deseo y necesidad de desplazamiento, de aquel que deambula
persiguiendo su alteridad (el mundo de quienes viven, el mundo de los que hacen
vivir; para el caso, los lectores que en su lectura dan vida al texto).
Presuponer un lector -preconstituido
por la historia de un género- es una operación tácita de cualquier texto. Interpelarlo
como sujeto crítico, en cambio, es una tarea que no podemos dar por
garantizada: forma parte del trabajo político interminable al que está abocado cierta
producción poética, exiliada de las certezas colectivas que sostienen el mundo
del presente. En su exploración de lo desconocido, que es también ruptura de
los códigos socialmente naturalizados, esa poesía abre camino a la invención de
otra sociedad.
Bibliografía consultada
Adorno, Theodor (1983): Teoría estética, Orbis, Barcelona, 1983. Adorno, Theodor
y Horkheimer, Max (1997): Dialéctica del Iluminismo, Sudamericana,
México.
Althusser,
Louis (1999): La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, Madrid.Borra, Arturo
(2017): Poesía como exilio. En los
límites de la comunicación, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.
Cortázar, Julio
(1985): Nicaragua, tan dulcemente violenta, Muchnik, Buenos
Aires.
Dubiel, Helmut
(1993): ¿Qué es el neoconservadurismo?, Anthropos, Barcelona.
Eco, Umberto
(1999): Lector in fábula, Lumen,
Barcelona.
___(1992): Los límites de la interpretación, Lumen,
Barcelona.
Habermas, Jürgen
(1989): Conocimiento e interés, Taurus,
Madrid.
Holloway, John
(2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder, El Viejo Topo, España.
Horkheimer, Max
(2000): Teoría tradicional y teoría crítica, Paidós, 2000.
Iser, Wolfgan
(1987): El acto de leer, Taurus, Madrid.
Jay,
Martín (1989): La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt, Taurus,
Madrid.
Lozano, Joaquín,
Peña Marín, Cristina, y Abril, Gonzalo, Análisis del discurso. Hacia una
semiótica de la interacción textual, Cátedra, Madrid, 2004.
Marcuse,
Herbert (2007): La dimensión estética. Crítica a la ortodoxia marxista. Biblioteca
nueva, Madrid.
Marx, Karl
(1993): Manuscritos, Altaya, Buenos
Aires.
Muñoz, J.,
“Introducción”, en Horkheimer, Max (2000): Teoría tradicional y teoría
crítica, Paidós, Barcelona.
Negri, Antonio
(1992): "Infinito de la comunicación/ finitud del deseo",
originalmente publicado en francés en la Revista “Futur Antérieur”, nº 11, 1992.
Nietzsche,
Friedrich (1991): Ecce Homo, Siglo
Veinte, Buenos Aires.
Sartre, Jean
Paul (1967): ¿Qué es la literatura?, Losada,
Buenos Aires.
Sloterdijk,
Peter (2003): Crítica a la razón cínica, Siruela, Madrid.
Sontag, Susan
(2007): Contra la interpretación y otros
ensayos, De Bolsillo, Barcelona.
Todorov, Tzevan (1991): Nosotros y los otros,
siglo XXI, México.
VVAA (2007): Estudios
culturales. Una introducción, Verbum, Madrid.
Voloshinov,
Valentín (1993): El marxismo y la filosofía del lenguaje, Alianza
Editorial, Madrid.
[i] La referencia a una «poética en exilio»
no alude a las diversas poéticas migrantes o diaspóricas, sino más bien a lo
que hay de extranjero en diferentes discursos poéticos, independientemente a la
cuestión de los movimientos geográficos o a los exilios políticos en términos
históricos. Antes
que poesía del exilio, entonces, poesía
como exilio, en tanto discurso que se desplaza de las formas de
comunicación hegemónicas, en dirección hacia lo desconocido (Borra, 2017). El «exilio» comunicacional de lo poético, antes que una solución de retirada, propicia un
desplazamiento crítico
con respecto a los discursos dominantes y a las estructuras simbólicas e institucionales que los sostienen.
[ii] Iser
considera más plausible pensar en el «lector implícito” antes que en un «lector
de época» o un «lector ideal». Mientras que el lector de época remite a una
historia de la recepción, el lector ideal encarna una “imposibilidad
estructural de comunicación”: “Pues un lector ideal debería poseer el mismo
código del autor. Pero puesto que el autor por regla general modifica en sus
textos los códigos vigentes, el lector ideal debería disponer de las mismas
intenciones que regulan tal proceder. Si se supone esto como posibilidad,
entonces la comunicación se mostraría como superflua, puesto que por su medio
se transmite algo en virtud de la deficiente coincidencia que se da entre los códigos
del emisor y del receptor” (Iser, 1987: 57). Por su parte, el “lector
implícito” “(...) encarna la totalidad de las preorientaciones que un texto de
ficción ofrece a sus posibles lectores. Consecuentemente, el lector implícito
no está anclado en un sustrato empírico, sino que se funda en la estructura del
texto mismo. Si nosotros suponemos que los textos sólo cobran su realidad en el
hecho de ser leídos, esto significa que al proceso de ser redactado el texto se
le deben atribuir condiciones de actualización que permitan constituir el
sentido del texto en la conciencia de recepción del receptor” (Iser, 1987: 64).
[iii] La
alusión a poéticas con pretensiones
críticas -suponiendo que se pueden diferenciar de simples deseos de
filiación- pone en cuestión la idea de la «crítica» como un rasgo fijo que
podría preasignarse de forma estable a determinados autores con independencia a
sus textos concretos. Por el contrario, dichas pretensiones deben ser
contrastadas cada vez en condición de operaciones textuales específicas.
[iv] La propia inscripción del trabajo de Wolfgan Iser
como «teoría de la recepción» ha sido reformulada por el autor como “teoría del
efecto” (Iser, 1987: 12). Mientas que la primera remite a los “juicios
históricos del lector”, la segunda es inseparable del “texto” mismo como
“potencial de efectos”.
[v] Un
lector competente en un campo puede no serlo en otro; estar en condiciones de
interpretar de forma fecunda La fenomenología del espíritu no es
garantía para efectuar una lectura similar de Iluminaciones, Los hermanos
Karamazov o La interpretación de los sueños.
[vi] Como
consecuencia de ello, “(…) un texto postula a su destinatario como condición
indispensable no sólo de su propia capacidad comunicativa concreta, sino
también de la propia potencialidad significativa. En otras palabras, un texto
se emite para que alguien lo actualice; incluso cuando no se espera (o no se
desea) que ese alguien exista concreta y empíricamente” (Eco, 1999:77).
[vii] La distinción de Eco entre un «principio de
interpretación» y un «principio de uso» de los textos es borrosa en sus
fronteras. La tesis fundamental del autor cuando señala que no toda lectura
resiste de igual modo los intentos de refutación basados en el propio texto
(Eco, 1992) da lugar a problemas relevantes. Su formulación en lenguaje
popperiano introduce un nuevo equívoco: la suposición de que el texto es un
límite exterior a la interpretación (como ocurre con la «experiencia»). Ahora
bien, ¿cómo podríamos acceder al texto por fuera de las disputas interpretativas?
La noción de «sentido literal» no mejora las cosas: borra la indecidibilidad de
determinados significantes en los propios contextos discursivos en que son
empleados.
[viii] La
pluralidad de lecturas no sólo no es una excepción comunicativa sino que constituye
una regularidad incluso en el campo científico o filosófico, no obstante la
existencia de estrategias discursivas codificadoras o formalizadoras que
apuntan a restringir la proliferación de malentendidos. La apelación a fórmulas
definitorias, a formalizaciones teóricas e incluso a estrategias de
anticipación de equívocos no sólo no niegan esta pluralidad sino que la presuponen.
[ix] Algo
similar parece suponer el «coloquialismo» al confundir lo popular con lo masivo.
Habría que recordar con Voloshinov que el “lenguaje coloquial” no puede
disociarse de forma válida de una carga ideológica específica (ligada a las
construcciones hegemónicas): “La palabra siempre aparece llena de un
contenido y de una significación ideológica o pragmática” (Voloshinov,
1993: 101). Tomar distancia de los automatismos de ese “lenguaje coloquial” es,
simultáneamente, desplazarse con respecto a su carga ideológica o pragmática.
[x] Como
nota lateral, cabe señalar que esta teoría hipodérmica de la recepción
reaparece en el campo de los mass-media bajo la forma de un discurso
apocalíptico en el que los mensajes mediáticos nos sumirían en una suerte de
indefensión vital. El corolario de la tesis de la esclavitud de los tele-espectadores es, sin más, la sacralidad
del poder, esto es, la imposibilidad de hacer algo para desestructurar las
actuales relaciones de poder. Lo imposibilitante de esta postura es que
reproduce el discurso del amo, aun cuando lo repudie en términos
manifiestos. El campo mediático no sólo no está exento de luchas sino que también
se hace preciso luchar ahí: “(...) si hoy es posible empezar a hablar de nuevo
de las ciencias de la comunicación, lo es sobre la base de un teoría que
reintroduce dimensiones ontológicas y subjetivistas, elementos autopoiéticos y
creativos en la descripción de los agenciamientos colectivos que se constituyen
en el tejido mediático y comunicativo” (Negri, 1992: s/n).
[xi] “(...) no estoy abogando por la
facilidad, por la simplificación que tantos reclaman todavía en nombre de esa
inserción popular, sin darse cuenta de que todo paternalismo intelectual es una
forma de desprecio disimulado. Las vanguardias intelectuales son incontenibles
y nadie conseguirá jamás que un verdadero escritor baje el punto de mira de su
creación, puesto que ese escritor sabe que el símbolo y el signo del hombre en
la historia y en la cultura es una espiral ascendente (...)” (Cortázar,
1985: 80).
[xii] Una
educación emancipatoria compromete de forma ineludible la indagación en lo
desconocido, lo que implica necesariamente cierta opacidad. Renunciar a esa
indagación en nombre de imperativos estético-ideológicos es negar la apertura
misma de la interrogación: “Es como si se me pidiese que me inclinase
servilmente o que me muriese de imbecilidad” (Derrida, 2004: s/n).
[xiii]
“Si el discurso debe hoy dirigirse a alguien no es a las llamadas masas ni al
individuo, que es impotente, sino más bien a un testigo imaginario, a quien se
lo dejamos en herencia para que no desaparezca por entero con nosotros” (Adorno
y Horkheimer, 1997: 300).
[xiv]
Refiriéndose a la incomprensión que producen sus libros, Nietzsche señala que aún no resultan actuales: “(…) algunos
hombres nacen póstumos” (Nietzsche, 1991: 48). Así, “(…) que hoy no se escuche,
que hoy no se quiera aprender nada de mí, no sólo es comprensible, sino que me
parece justo” (1991: 48). La contrapartida de semejante enunciado es la expectativa
de un lector por venir que rectifique
la falta de escucha.
[xv] Es
pertinente distinguir entre un uso técnico de la alineación como enajenación
en el proceso de trabajo asalariado (Marx, 1993), de un uso más genérico que apunta a explicar la
sociedad capitalista como resultado de una distorsión calculada de la
conciencia de las clases dominadas. Una versión así no puede explicar cómo el
sujeto-analista logra sustraerse de esa distorsión generalizada para
denunciarla, así como tampoco puede explicar por qué un sujeto con una
“conciencia límpida” no es, automáticamente, sujeto revolucionario.
[xvi] La paradoja dialéctica de la lectura
planteada por Sartre mantiene su vigencia: “(…) cuanto más experimentamos
nuestra libertad, más reconocemos la del otro; cuanto más nos exige, más le
exigimos” (Sartre, 1967: 74).
[xvii] En
una dimensión política, la crítica dialógica no conduce de forma
necesaria a un modelo deliberativo de democracia, tanto porque hay una
dimensión irreductible de poder en todo intercambio que lo sustrae de una matriz
universal encarnada por la «razón comunicativa» habermasiana, sino también
porque reconoce el antagonismo como
dimensión insoslayable de una formación social.
[xviii]
Hago mías las palabras de Todorov: “(...) la práctica del diálogo se opone,
para mí, al discurso de la seducción y la sugestión, en el sentido de que apela
a las facultades racionales del lector, en vez de tratar de captar su imaginación
o de sumergirlo en un estado de estupor admirativo” (Todorov, 1991: 17).