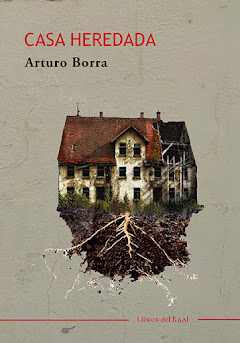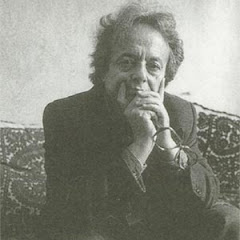Elegía mayor a John Donne
John Donne está dormido. Y todo alrededor.
Duerme el piso, la cama, los cuadros, las paredes,
la mesa, las alfombras, el cerrojo y la aldaba,
la cómoda, el ropero, la vela, las cortinas.
Dormidos la botella, el vaso, las jofainas,
el pan y su cuchillo, porcelana y cristal,
la vajilla, el reloj, la lámpara pequeña,
ropa blanca y armarios, los frascos, la escalera
y las puertas, dormidas. En todo está la noche.
Y la noche está en todo: late en cada rincón,
en los ojos, las sábanas, los papeles, la mesa,
en el discurso a punto y en todas sus palabras,
en el montón de leña del hogar aterido,
en las grandes tenazas, la ceniza, el carbón.
En chaquetas y botas, las medias y las sombras
del espejo y la alcoba, la silla y su espaldar,
de nuevo la jofaina, sábanas, crucifijo,
la escoba de la entrada, pantuflas y sillón.
Se durmió la ventana, la nieve en la ventana,
el blanquísimo alero del tejado vecino
que termina en mantel. Y el barrio en ese marco.
Se han dormido los arcos, los muros, las ventanas,
adoquines, fachadas, rejas, mazos de flores,
(no rechina una rueda ni se enciende una luz),
las verjas, su ornamento, las cadenas, los postes.
Dormidos los portones, los ganchos, las manijas,
cerrojos, picaportes, pestillos y balcón.
No se oye ningún ruido, ni un susurro, ni un golpe.
Sólo la nieve cruje. Todo duerme. Y aún falta
para el amanecer. Castillos y prisiones.
Balanzas de pescado, los cerdos en canal,
las casas, los traspatios. Y los perros de presa.
Y en los sótanos, gatos con orejas enhiestas.
Los ratones, la gente. Todo Londres ya duerme
con un sueño profundo. El velero en el puerto.
Bajo su casco, el agua nevada balbucea
en su sueño y se funde con el cielo dormido.
John Donne está dormido. Y el mar junto con él.
Y la costa, tan blanca como cal, junto al mar.
La isla entera sumida en un único sueño.
Y hay justo tres candados para cada jardín.
Duermen arces y pinos, olmos, cedros y abetos,
laderas de montaña, arroyuelos y sendas.
Duerme el lobo y las zorras. Y el oso en su guarida.
La nieve ya ha cegado todas las madrigueras.
También duermen los pájaros. No se escucha su canto.
Ni siquiera en la noche el graznido del cuervo,
la lechuza y su risa. Calla la inmensa Albión.
Una estrella titila. Corre un ratón, furtivo.
Todo duerme. Reposan en paz todos los muertos
en sus féretros. Mientras, en sus lechos, los vivos
duermen en camisones tan anchos como mares.
Solos. Profundamente. Algunos, abrazados.
Todo duerme. Los ríos, las montañas, el bosque,
las fieras y las aves, el mundo muerto, el vivo;
sólo hay nieve cayendo de este cielo nocturno.
Pero también encima, sobre nuestras cabezas,
todos duermen. Los ángeles se olvidaron del mundo
azaroso y los santos duermen en su vergüenza
santa. Gehena duerme, y el bello Paraíso.
A esta hora no hay nadie que se atreva a salir.
El Señor se ha dormido. La tierra le es ajena.
Los ojos no ven nada, nada capta el oído.
También el diablo duerme. Y a su lado, dormida,
reposa la discordia sobre los blancos prados
de la campiña inglesa. Los jinetes ya duermen.
Y duerme la trompeta divina del arcángel.
Los caballos, dormidos, se mecen en el sueño.
Los querubines duermen juntos bajo la cúpula
de la iglesia de Pablo: sin ninguna canción.
John Donne está dormido. Se han dormido sus versos.
Imágenes y ritmos. El hallazgo feliz
junto a la rima floja. Vicio, angustia y pecados
callados por igual, reposan en sus sílabas.
Cada verso le dice al vecino de al lado
“por favor, hazme sitio”. Pero ya están tan lejos
de las puertas del Cielo, son tan pobres y densos
y puros que parecen encarnar la unidad.
Todas las líneas duermen. Y duerme la severa
cúpula de los yambos. Los córeos, a ambos lados,
son como centinelas que también se han dormido.
Y duerme la visión en aguas del Leteo.
Hay algo más: la Fama duerme profundamente.
Las desgracias, dormidas. El sufrimiento duerme.
Y a su lado, los vicios. El Mal abraza al Bien.
Los profetas ya duermen. Una blanca nevada
se afana en el espacio buscando manchas negras.
Todo, por fin, dormido. Los libros, apilados,
los ríos de palabras, cubiertos por el hielo
del sucesivo olvido. Y duermen los discursos,
con todas sus verdades, las cadenas de ideas
sueltan gemidos sordos desde cada eslabón.
Todo ha sido cubierto por un profundo sueño.
Los santos, el Demonio, sus pérfidos sirvientes.
Sus hijos, sus amigos. Sólo se oye el susurro
de la nieve cubriendo los oscuros senderos
en todas las esquinas de esta inmensa región.
Pero, escucha, allá lejos, entre heladas tinieblas
alguien llora y susurra, como atemorizado.
Alguien allá se encuentra a merced del invierno.
Y gime, entre las sombras. ¡Es tan fina su voz!
Fina como una aguja. Pero sin hilo alguno.
Y boga entre la nieve. Solitaria, zurciendo
la tela de la noche con el amanecer.
En torno, sólo el frío. ¡Qué tono tan agudo!
“¿Quién llora allí, quién gime? ¿Acaso tú, mi ángel,
que aguardas en la nieve como aquellos que esperan
la vuelta del verano, o un amor que regrese
entre sombras, a casa? ¿Eres ese que grita
entre la oscuridad?”. Pero nadie responde.
“¿O acaso son ustedes, divinos querubines?
El sonido del llanto recuerda un coro triste.
¿No se habrán decidido a abandonar de pronto
mi catedral dormida? ¿Son ustedes, tal vez?”
Silencio. “¿Eres tú, Pablo?” Pero no, no lo creo,
pues tu voz se ha cascado con severos discursos.
“¿Serás tú, cabizbajo y canoso, quien llora?”
Pero sólo el silencio llega como respuesta.
“¿Me habrá dejado ciego la mano que aquí abajo
se encuentra por doquier? ¿Acaso serás tú,
mi divino Señor? Disculpa si mi idea,
te parece algo absurda, pero ¡suena tan alta
esa voz que solloza! Silencio. ¿Quizás tú
Gabriel, fue quien sopló la divina trompeta
y alguien ladra a tu lado? Abro apenas los ojos
y todos los jinetes ensillan sus caballos.
Sigue todo en reposo. En brazos de la sombra.
Los galgos abandonan los cielos en tropel.
“¿No serás tú, Gabriel, ese que en pleno invierno,
solo con su trompeta, libera la emoción?”
“No, John Donne, soy tu alma”. Que a solas, afligida,
me lamento en el Cielo. Por haber dado a luz
con mi propio trabajo todas esas ideas:
pesan como cadenas. Pero con esa carga
te alzaste entre pasiones y pecados, más alto.
Y fuiste como un pájaro que voló sobre el pueblo,
los tejados, los mares y el lejano confín.
Descubriste el Infierno, el que habita en nosotros,
y ese que nos aguarda, atento, en las afueras.
Pero viste también la luz del Paraíso,
que circundan a coro las pasiones más tristes.
Y te fue dado verlo: la vida es como tu isla.
En medio del océano, de pronto te encontraste
cubierto solamente de tinieblas y truenos.
Sobrevolaste a Dios y apuraste el regreso.
Pero tienes un lastre que te impide elevarte
hasta allí donde el mundo son apenas cien torres
y las cintas de ríos; donde, si contemplamos
desde tan alto el Juicio Final no nos da miedo.
Un país donde el clima es siempre inalterable,
y todo nos parece el sueño de un enfermo:
el Señor, desde allí, es esa luz lejana
que brilla en la ventana una noche sombría.
Hay campos que el arado no ha mordido hace siglos.
Sólo el bosque levanta muros en derredor,
sólo la lluvia danza sobre las altas hierbas.
Y el primer leñador que esos predios cabalgue
con miedo en la espesura subirá al alto pino
por si divisa un fuego en el medio del valle.
Todo son lejanías y confines inciertos.
La mirada resbala despacio en los tejados.
Hay demasiada luz. No han ladrado los perros.
Y tampoco se escuchan repiques de campanas.
De pronto advertirá que todo está muy lejos.
Tirará de las bridas, se adentrará en el bosque.
Y al instante las bridas, el caballo, el trineo,
y hasta él mismo se vuelven algún bíblico sueño.
Y me lamento, y lloro. Porque ya no hay salida.
Está escrito que debo regresar a esas piedras.
Nunca podré alcanzarlo habitando esta carne.
Sólo con ella muerta podré volver allí.
Sí, sí, me quedo sola. Te dejo para siempre,
enterrada mi luz, para siempre olvidado.
¡Y cuánto me tortura el estéril deseo
de seguirte y zurcir esta separación!
Mas ¡silencio! Mi llanto altera tu reposo,
sin fundirse la nieve se agita entre tinieblas,
va zurciendo lo roto, aguja que va y viene.
No soy yo la que llora, John Donne, son tus lamentos,
yaces en soledad y tu vajilla duerme
en las estanterías mientras la nieve vuela
desde el oscuro cielo; mientras la nieve vuela
sobre tu casa en sueños: rara revelación.”
Como si fuera un pájaro, que reposa en su nido:
le confiesa a una estrella —oculta entre las nubes—
de una vez y por todas sus ganas de pureza:
una senda intachable, ansias de mejor vida.
Semejante a los pájaros, tiene un alma inocente:
su senda terrenal, que atraviesa el pecado,
luce más natural que un nido de corneja
sobre los nidos grises de los estorninos.
Como si fuera un pájaro, despertará mañana
Reposa ahora debajo de ese blanco edredón
que ha zurcido la nieve al enhebrar con sueños
el espacio entre su alma y su cuerpo dormido.
Todo duerme. Ya esperan su final unos versos
que han abierto sus bocas con dientes disparejos,
dejémosle el amor terrenal a los vates
y el otro, espiritual, que sea carne de fraile.
Da igual sobre qué rueda vertamos estas aguas
pues seguirán moliendo el pan de cada día:
es cierto que podemos compartir nuestra vida,
mas ¿quién compartirá con nosotros la muerte?
Raída está esa tela; quien se esfuerza, la rompe.
Desde cualquier extremo. Se va, vuelve otra vez,
más tarde sufrirá con un nuevo tirón.
Pues sólo el firmamento celeste entre tinieblas
puede empuñar a veces la aguja de los sastres.
¡Duerme, duerme, John Donne! Duerme, y no te atormentes.
He descubierto muchos huecos en tu casaca.
Ahora, colgada y triste. Quizá asome, entre nubes,
la estrella que tu mundo conservó tantos años.
De Joseph Brodsky (2018): El
explorador polar, Kriller 71 Ediciones, Barcelona, trad. de Ernesto
Hernández Busto y Ezequiel Zaidenwerg