Escribir es defender la soledad
en que se está; es una acción que sólo brota desde un aislamiento efectivo,
pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de
toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas.
Pero es una soledad que necesita ser defendida, que es lo mismo que necesitar
de una justificación. El escritor defiende su soledad, mostrando lo que en ella
y únicamente en ella se encuentra.
Habiendo un hablar, ¿por qué el
escribir? Pero lo inmediato, lo que brota de nuestra espontaneidad, es algo de
lo que íntegramente no nos hacemos responsables, porque no brota de la
totalidad íntegra de nuestra persona; es una reacción siempre urgente,
apremiante. Hablamos porque algo nos apremia y el apremio llega de fuera, de
una trampa en que las circunstancias pretenden cazarnos, y la palabra nos libra
de ella. Por la palabra nos hacemos libres, libres del momento, de la
circunstancia apremiante e instantánea. Pero la palabra no nos recoge, ni por
tanto, nos crea y, por el contrario, el mucho uso de ella produce siempre una
disgregación; vencemos por la palabra al momento y luego somos vencidos por él,
por la sucesión de ellos que van llevándose nuestro ataque sin dejarnos
responder. Es una continua victoria que al fin se transmuta en derrota.
Y de esta derrota, derrota
íntima, humana, no de un hombre particular, sino del ser humano, nace la
exigencia del escribir. Se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre
que hemos hablado largamente.
Y la victoria sólo puede darse
allí donde ha sido sufrida la derrota, o sea, en las mismas palabras. Estas
mismas palabras tendrán ahora en el escribir distinta función; no estarán al servicio
del momento opresor, sino que, partiendo del centro de nuestro ser en
recogimiento, irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la
totalidad de las circunstancias, ante la vida íntegra.
Hay en el escribir siempre un
retener las palabras, como en el hablar hay un soltarlas, un desprenderse de
ellas, que puede ser un ir desprendiéndose ellas de nosotros. Al escribir se retienen
las palabras, se hacen propias, sujetas a ritmo, selladas por el dominio humano
de quien así las maneja. Y esto, independientemente de que el escritor se
preocupe de las palabras y con plena conciencia las elija y coloque en un orden
racional, esto es, sabido. Lejos de ello, basta con ser escritor, con escribir
por esta íntima necesidad de librarse de las palabras, de vencer en su
totalidad la derrota sufrida, para que esta retención de las palabras se
verifique. Esta voluntad de retención se encuentra ya al principio, en la raíz
del acto mismo de escribir y permanentemente le acompaña. Las palabras van así
cayendo, precisas, en un proceso de reconciliación del hombre que las suelta
reteniéndolas, de quien las dice en comedida generosidad.
Toda la victoria humana ha de ser
reconciliación, reencuentro de una perdida amistad, reafirmación después de un
desastre en que el hombre ha sido la víctima; victoria en que no podría existir
humillación del contrario, porque ya no sería victoria, esto es, gloria para el
hombre.
Y así el escritor busca la
gloria, la gloria de una reconciliación con las palabras, anteriores tiranas de
su potencia de comunicación. Victoria de un poder de comunicar. Porque no sólo ejercita
el escritor un derecho requerido por su atenazante necesidad, sino un poder,
potencia de comunicación, que acrecienta su humanidad, que lleva la humanidad
del hombre a límites recién descubiertos, a límites de la hombría, del ser
hombre, que va ganando terreno al mundo de lo inhumano, que sin cesar le
presenta combate. A este combate del hombre con lo inhumano, acude el escritor,
venciendo en un glorioso encuentro de reconciliación con las tantas veces
traidoras palabras. Salvar a las palabras de su vanidad, de su vacuidad, endureciéndolas,
forjándolas perdurablemente, es tras de lo que corre, aun sin saberlo, quien de
veras escribe.
Por que si hay un escribir
hablando, el que escribe “como si hablara”; y ya este “como si” es para hacer
desconfiar, pues la razón de ser algo ha de ser razón de ser esto y sólo esto.
Y el hacer una cosa “como si” fuese otra, le resta y socava todo su sentido, y
pone en entredicho su necesidad.
Escribir viene a ser lo contrario
de hablar; se habla por necesidad momentánea inmediata y al hablar nos hacemos
prisioneros de lo que hemos pronunciado, mientras que en el escribir se halla
liberación y perdurabilidad -sólo se encuentra liberación cuando arribamos a
algo permanente. Salvar a las palabras de su momentaneidad, de su ser
transitorio, y conducirlas en nuestra reconciliación hacia lo perdurable es el
oficio del que escribe. Mas las palabras dicen algo. ¿Qué es lo que quiere
decir el escritor y para qué quiere decirlo? ¿Para qué y para quién?
Quiere decir el secreto; lo que
no puede decirse con la voz por ser demasiado verdad; y las grandes verdades no
suelen decirse hablando. La verdad de lo que pasa en el secreto seno del tiempo,
en el silencio de las vidas, y que no puede decirse. “Hay cosas que no pueden
decirse”, y es cierto. Pero esto que no puede decirse, es lo que se tienen que
escribir. Descubrir el secreto y comunicarlo, son los dos acicates que mueven
al escritor.
El secreto se revela al escritor
mientras lo escribe y no si lo habla. El hablar sólo dice secretos en el
éxtasis, fuera del tiempo, en la poesía. La poesía es secreto hablado, que necesita
escribirse para fijarse, pero no para producirse. El poeta dice con su voz la
poesía, el poeta tiene siempre voz, canta dice o llora su secreto. El poeta
habla, reteniendo en el decir, midiendo y creando en el decir con su voz las
palabras. Se rescata de ellas sin hacerlas enmudecer, sin reducirlas al solo
mundo visible, sin borrarlas del sonido. La poesía descubre con la voz el
secreto. Pero el escritor lo graba, lo fija ya sin voz. Y es porque su soledad
es otra que la del poeta. En su soledad se le descubre al escritor el secreto,
no del todo, sino en un devenir progresivo. Va descubriendo el secreto en el
aire y necesita ir fijando su trazo para acabar al fin por abarcar la totalidad
de su figura... Y esto, aunque posea un esquema previo a la última realización.
El esquema mismo ya dice que ha sido preciso irlo fijando en una figura; irlo
recogiendo trazo a trazo.
Afán de desvelar y afán
irreprimible de comunicar lo desvelado; doble tábano que persiguen al hombre,
haciendo de él un escritor. ¿Qué doble sed es esta? ¿Qué ser incompleto es este
que se produce en sí esta sed que sólo escribiendo se sacia? ¿Sólo escribiendo?
No; sólo por el escribir; pues lo que persigue el escritor, ¿es lo escrito, o
algo que por lo escrito se consigue?
El escritor sale de su soledad a
comunicar el secreto. Luego ya no es el secreto mismo conocido por él lo que le
colma, puesto que necesita comunicarle. ¿Será esta comunicación? Si es ella, el
acto de escribir es sólo medio, y lo escrito, el instrumento forjado. Pero
caracteriza el instrumento el que se forja en vista de algo, y ese algo es lo
que presta su nobleza y esplendor. Es noble la espada por estar hecha para el
combate, y su nobleza crece si la mano de obra la forjó con primor, sin que
esta belleza de forma socave el primer sentido: el estar formada para la lucha.
Lo escrito es igualmente un
instrumento para este ansia incontenible de comunicar, de “publicar” el secreto
encontrado, y lo que tiene de belleza formal no puede restarle su primer sentido;
el de producir un efecto, el hacer que alguien se entere de algo.
Un libro, mientras no se lee, es
solamente un ser en potencia, tan en potencia como una bomba que no ha
estallado. Y todo libro ha de tener algo de bomba, de acontecimiento que al suceder
amenaza y pone en evidencia, aunque sólo sea con su temblor, a la falsedad.
Como quien pone una bomba, el
escritor arroja fuera de sí, de su mundo y, por tanto, de su ambiente
controlable, el secreto hallado. No sabe el efecto que va a causar, qué va a
seguir de su revelación, ni puede con su voluntad dominarlo. Por eso es un acto
de fe, como el poner una bomba o el prender fuego a una ciudad; es un acto de
fe como lanzarse a algo cuya trayectoria no es por nosotros dominable.
Puro acto de fe el escribir, y
más, porque el secreto revelado no deja de serlo para quien lo comunica
escribiéndolo. El secreto se muestra al escritor, pero no se le hace
explicable; es decir, no deja de ser secreto para él primero que para nadie, y
tal vez para él únicamente, pues el sino de todo aquel que primeramente tropieza
con una verdad es encontrarla para mostrarla a los demás y que sean ellos, su
público, quienes desentrañen su sentido. Acto de fe el escribir, y como toda
fe, de fidelidad. El escritor pide la fidelidad antes que cosa alguna. Ser fiel
a aquello que pide ser sacado del silencio. Una mala trascripción, una interferencia
de las pasiones del hombre que es escritor destruirían la fidelidad debida. Y
así hay el escritor opaco, que pone sus pasiones entre la verdad transcrita y
aquellos a quienes va a comunicársela.
Y es que el escritor no ha de
ponerse a sí, aunque sea de sí de donde saque lo que escribe. Sacar de sí mismo
es todo lo contrario que ponerse a sí mismo. Y si el sacar de sí con seguro pulso
la fiel imagen da transparencia a la verdad de lo escrito, el poner con vacua
inconsciencia las propias pasiones delante de la verdad, la empaña y oscurece.
Fidelidad que, para lograrse,
exige una total purificación de las pasiones, que han de acallarse para hacer
sitio a la verdad. La verdad necesita de un gran vacío, de un silencio donde
pueda aposentarse, sin que ninguna otra presencia se entremezcle con la suya, desfigurándola.
El que escribe, mientras lo hace necesita acallar sus pasiones y, sobre todo,
su vanidad. La vanidad es una hinchazón de algo que no ha logrado ser y se
hincha para recubrir su interior vacío. El escritor vanidoso dirá todo lo que
debe callarse por su falta de entidad, todo lo que por no ser verdaderamente no
debe ser puesto de manifiesto, y por decirlo, callará lo que debe ser manifestado,
lo callará o lo desfigurará por su intromisión vanidosa.
La fidelidad crea en quien la
guarda la solidez, la integridad de ser uno mismo. La fidelidad excluye la
vanidad, que es apoyarse en lo que no es, y lleva a apoyarse en lo que no es,
en lo que es de verdad. Y esta verdad es lo que ordena las pasiones. Sin
arrancarlas de raíz, las hace servir, las pone en su sitio, en el único desde
el cual sostienen el edificio de la persona moral que con ellas se forma, por
obra de la fidelidad a lo que es verdadero.
Así, el ser del hombre escritor
se forma en esta fidelidad con que transcribe el secreto que publica, siendo
fiel espejo de su figura, sin permitir la vanidad que proyecte su sombra, desfigurándola.
Porque si el escritor revela el
secreto no es por obra de su voluntad, ni de su apetito de aparecer él tal cual
es (es decir, tal cual no logra ser) ante el público. Es que existen secretos que
exigen ellos mismos ser revelados, publicados.
Lo que se publica es para algo,
para que alguien, uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para que vivan de
otro modo después de haberlo sabido; para librar a alguien de la cárcel de la
mentira, o de las nieblas del tedio, que es la mentira vital. Pero a este
resultado no puede tal vez llegarse cuando es querido por sí mismo,
filantrópicamente. Libera aquello que, independientemente de que lo pretenda o
no, tenga por ser para ello, y por el contrario, sin este poder de nada sirve
pretenderlo. Hay un amor impotente que se llama filantropía. “Sin la caridad, la
fe que transporta las montañas no sirve de nada”, dice San Pablo, pero también:
“La caridad es el amor de Dios”.
Sin fe, la caridad desciende a
impotente afán de liberar a nuestros semejantes de una cárcel, cuya salida ni
tan siquiera presentimos, en cuya salida tan ni siquiera creemos.
Sólo da la libertad quien es
libre. “La verdad os hará libres”. La verdad, obtenida mediante la fidelidad
purificadora del hombre que escribe.
Hay secretos que requieren ser
publicados y ellos son los que visitan al escritor aprovechando su soledad, su
efectivo aislamiento, que le hace tener sed. Un ser sediento y solitario
necesita el secreto para posarse sobre él, pidiéndole, al darle su presencia progresivamente,
que la vaya fijando, por palabra, en trazos permanentes. Solitario de sí y de
los hombres y también de las cosas, pues sólo en soledad se siente la sed de
verdad que colma la vida humana. Sed también de rescate, de victoria sobre las palabras
que se nos han escapado traicionándonos. Sed de vencer por la palabra los
instantes vacíos, idos, el fracaso incesante de dejarnos ir por el tiempo. En
esta soledad sedienta, la verdad aun oculta aparece, y es ella, ella misma la
que requiere ser puesta de manifiesto. Quien ha ido progresivamente viéndola,
no la conoce si no la escribe, y la escribe para que los demás la conozcan. Es
que en rigor si se muestra a él, no es a él, en cuanto a individuo determinado,
sino en cuanto individuo del mismo género de los que deben conocerla, y se
muestra a él, aprovechando su soledad y ansia, su acallamiento de la algarabía
de las pasiones. Pero no es a él a quien se le muestra propiamente, pues si el escritor conoce según escribe y
escribe ya para comunicar a los demás el secreto hallado, a quien en verdad se
muestra es a esta conjunción de una persona que dice a otras, a esta comunicación,
comunidad espiritual del escritor con su público.
Y esta comunicación de lo oculto,
que a todos se hace mediante el escritor, es la gloria, la gloria que es la
manifestación de la verdad oculta hasta el presente, que dilatará los instantes
transfigurando las vidas. Es la gloria que el escritor espera aún sin decírselo
y que logra, cuando escuchando en su soledad sedienta con fe, sabe transcribir
fielmente el secreto desvelado. Gloria de la que es sujeto recipiendario
después del activo martirio de perseguir, capturar y retener las palabras para
ajustarlas a la verdad. Por esta búsqueda heroica recae la gloria sobre la
cabeza del escritor, se refleja sobre ella. Pero la gloria es en rigor de
todos; se manifiesta en la comunidad espiritual del escritor con su público y
la traspasa. Comunidad de escritor y público que, en contra de lo que
primeramente se cree, no se forma después de que el público ha leído la obra
publicada, sino antes, en el acto mismo de escribir el escritor su obra. Es
entonces, al hacerse patente el secreto, cuando se crea esta comunidad del
escritor con su público. El público existe antes de que la obra haya sido o no leída,
existe desde el comienzo de la obra, coexiste con ella y con el escritor en
cuanto a tal. Y sólo llegarán a tener público, en la realidad, aquellas obras
que ya lo tuvieren desde un principio. Y así el escritor no necesita hacerse
cuestión de la existencia de ese público, puesto que existe con él desde que
comenzó a escribir. Y eso es su gloria, que siempre llega respondiendo a quien
no la ha buscado ni deseado, aunque sí la presiente y espere para transmutar
con ella la multiplicidad del tiempo, ido, perdido, por un solo instante,
único, compacto y eterno.
Zambrano, María (1934): “Revista
de Occidente”, tomo XLIV, p. 318, Madrid.







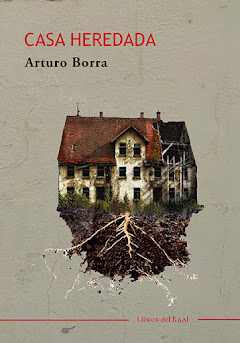

































































































































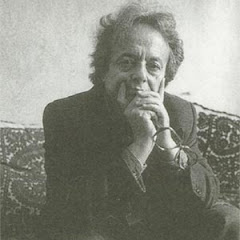
















































3 comentarios:
Hola saludos desde Uruguay. Como también escribo y tengo mi blog, me pareció acertado hacerles llegar mi opinión sobre el ensayo. Al fin que a todos nos gusta saber que nos leen aunque escribamos por esa irresistible pasión por las palabras.
Me encantó el ensayo y me sentí muy identificada con muchos pasajes del texto. Muchas gracias por compartirlo !!!!
Hola saludos desde Uruguay. Como también escribo y tengo mi blog, me pareció acertado hacerles llegar mi opinión sobre el ensayo. Al fin que a todos nos gusta saber que nos leen aunque escribamos por esa irresistible pasión por las palabras.
Me encantó el ensayo y me sentí muy identificada con muchos pasajes del texto. Muchas gracias por compartirlo !!!!
Gracias Jennifer por pasarte y dejar tu impresión. Irresistible pasión esta de la escritura...
Un abrazo desde España,
Arturo
Publicar un comentario