Salvo para nuestras ropas invernales, las polillas son una presencia inofensiva, aunque realmente molesta. Hasta su vuelo parece lastimero: irregular, errático, sin elegancia ni simetría. Pero hay que ser poco observador para quedarse con esas apariencias: simulan una torpeza que no tienen. Esquivan los manotazos sin dificultades, y se escabullen con agilidad. Ni siquiera en el momento de la cópula –quizás el momento donde más inermes se hallan- resulta fácil aplastarlas.
Las polillas comenzaron a multiplicarse. Irrumpían en cualquier parte de la casa. No sólo en nuestra habitación: en la cocina, en la biblioteca, en los pasillos, en el living, aparecían de forma repentina y desaparecían con la misma premura. Casi siempre reposaban en el techo, de modo que tanto a mi esposa Ana como a mí nos resultaba imposible alcanzarlas.
Ana compró un insecticida. Al principio, ni siquiera lo usábamos todos los días. Nos sobrevolaban sin temor. A cualquier hora, especialmente por la mañana, las podíamos ver justo sobre nuestras cabezas.
Lograban escapar con frecuencia. Nos quedábamos obnubilados, mirando su vuelo a la deriva. Circulaban por nuestros espacios, revoloteando sin alegría ni tristeza: solamente el vuelo derrelicto, la imposible línea de un movimiento sin gracia, de una vida sin más nutriente que el que puede robar de una lana cualquiera. Eso significaba abrigos deshilachados, agujeros súbitos, pullóveres estropeados a destiempo.
Empezamos a usar el insecticida de forma cotidiana. Por unos días, la fórmula funcionó bastante bien. No es que desaparecieron completamente. Por algunos rincones más deshabitados, revoloteaba alguna, indiferente a nuestra presencia. Entonces me apresuraba en rociar esa zona con veneno de intensa fragancia a lavanda.
Justo cuando estábamos convencidos de que las habíamos exterminado, aparecieron dentro de la alacena. Nuestra hijita Irma las observaba con encanto. Las señalaba exclamando: “¡Otra mariposa!”. Intenté explicarle que no se llamaban así. Pero ella insistía. Finalmente, tuve que darle la razón: también se las conoce como «mariposas negras», aunque en varias ocasiones descubrí algunas anaranjadas.
Irma no parecía tener ninguna aversión por estos deslucidos insectos. No es que a Ana y a mí nos parecieran especialmente desagradables, pero nos perturbaban cuando giraban bajo alguna lámpara. Irma en cambio celebraba cada aparición abriendo sus ojos más de la cuenta. Encontraba una belleza que para nosotros pasaba desapercibida. No conseguimos que entendiera que se alimentaban de nuestros abrigos.
Nos resignamos a esa otra percepción, sin desistir de la fastidiosa labor de exterminarlas. Encontrábamos nuevas polillas en los lugares más insospechados. Su vuelo seguía siendo igual de grotesco, pero esta vez eran más grandes, de colores más opacos y se desplazaban con rapidez, trazando pequeños círculos.
El insecticida que usamos hasta ese momento perdió eficacia. “Se han inmunizado” me explicó Roberto, amigo de infancia convertido en biólogo. “Es la selección natural: las que sobreviven, retransmiten su inmunidad a sus descendientes”.
-¿Y cómo las mato?- pregunté. Roberto se echó a reír. No me tomó en serio. Se fue sin contestarme.
Por mi parte, cargué con la tarea de acabar con ellas. Busqué nuevos insecticidas y procuré variar de producto para evitar que terminen adaptándose.
En los meses de verano, intenté matar cada polilla que se me cruzaba. No es que se multiplicaran tan marcadamente como antes, pero seguían ahí, dando vueltas sobre nosotros, en busca de luz y de alimento. Por mi parte, me complacía viéndolas agonizar.
Pero a la mañana siguiente, en una especie de relevo, aparecían otras. Mi pasión no daba tanto como para ponerme a estudiar sus modos de reproducción, pero era fácil sospechar que sus ciclos de gestación eran tan rápidos como para equilibrar mis esfuerzos por eliminarlas.
Infatigablemente las polillas estaban ahí. Si no fuera por la resistencia que ofrecen y su capacidad para devorar cuanto se les pusiera enfrente, me hubieran resultado carentes de interés. Pero Irma, con su mirada de asombro, seguía informándome de su presencia.
No importan los intentos que uno haga; seguirán reproduciéndose, indiferentes a nuestros abrigos. Seguirán viviendo de nosotros, en los descuidos, en la penumbra, en cada habitación que permanece cerrada, en los rincones inadvertidos de nuestra casa. Al fin y al cabo, tener que matar varias polillas al día no parece una tarea difícil. Se acerca el invierno y eso nos da una ligera esperanza. Puede que por unos meses desaparezcan. O quizás permanezcan imperceptibles, subrepticias, esperando algún habitante desprevenido para hechizarlo con sus vuelos de falsa torpeza.
Las polillas comenzaron a multiplicarse. Irrumpían en cualquier parte de la casa. No sólo en nuestra habitación: en la cocina, en la biblioteca, en los pasillos, en el living, aparecían de forma repentina y desaparecían con la misma premura. Casi siempre reposaban en el techo, de modo que tanto a mi esposa Ana como a mí nos resultaba imposible alcanzarlas.
Ana compró un insecticida. Al principio, ni siquiera lo usábamos todos los días. Nos sobrevolaban sin temor. A cualquier hora, especialmente por la mañana, las podíamos ver justo sobre nuestras cabezas.
Lograban escapar con frecuencia. Nos quedábamos obnubilados, mirando su vuelo a la deriva. Circulaban por nuestros espacios, revoloteando sin alegría ni tristeza: solamente el vuelo derrelicto, la imposible línea de un movimiento sin gracia, de una vida sin más nutriente que el que puede robar de una lana cualquiera. Eso significaba abrigos deshilachados, agujeros súbitos, pullóveres estropeados a destiempo.
Empezamos a usar el insecticida de forma cotidiana. Por unos días, la fórmula funcionó bastante bien. No es que desaparecieron completamente. Por algunos rincones más deshabitados, revoloteaba alguna, indiferente a nuestra presencia. Entonces me apresuraba en rociar esa zona con veneno de intensa fragancia a lavanda.
Justo cuando estábamos convencidos de que las habíamos exterminado, aparecieron dentro de la alacena. Nuestra hijita Irma las observaba con encanto. Las señalaba exclamando: “¡Otra mariposa!”. Intenté explicarle que no se llamaban así. Pero ella insistía. Finalmente, tuve que darle la razón: también se las conoce como «mariposas negras», aunque en varias ocasiones descubrí algunas anaranjadas.
Irma no parecía tener ninguna aversión por estos deslucidos insectos. No es que a Ana y a mí nos parecieran especialmente desagradables, pero nos perturbaban cuando giraban bajo alguna lámpara. Irma en cambio celebraba cada aparición abriendo sus ojos más de la cuenta. Encontraba una belleza que para nosotros pasaba desapercibida. No conseguimos que entendiera que se alimentaban de nuestros abrigos.
Nos resignamos a esa otra percepción, sin desistir de la fastidiosa labor de exterminarlas. Encontrábamos nuevas polillas en los lugares más insospechados. Su vuelo seguía siendo igual de grotesco, pero esta vez eran más grandes, de colores más opacos y se desplazaban con rapidez, trazando pequeños círculos.
El insecticida que usamos hasta ese momento perdió eficacia. “Se han inmunizado” me explicó Roberto, amigo de infancia convertido en biólogo. “Es la selección natural: las que sobreviven, retransmiten su inmunidad a sus descendientes”.
-¿Y cómo las mato?- pregunté. Roberto se echó a reír. No me tomó en serio. Se fue sin contestarme.
Por mi parte, cargué con la tarea de acabar con ellas. Busqué nuevos insecticidas y procuré variar de producto para evitar que terminen adaptándose.
En los meses de verano, intenté matar cada polilla que se me cruzaba. No es que se multiplicaran tan marcadamente como antes, pero seguían ahí, dando vueltas sobre nosotros, en busca de luz y de alimento. Por mi parte, me complacía viéndolas agonizar.
Pero a la mañana siguiente, en una especie de relevo, aparecían otras. Mi pasión no daba tanto como para ponerme a estudiar sus modos de reproducción, pero era fácil sospechar que sus ciclos de gestación eran tan rápidos como para equilibrar mis esfuerzos por eliminarlas.
Infatigablemente las polillas estaban ahí. Si no fuera por la resistencia que ofrecen y su capacidad para devorar cuanto se les pusiera enfrente, me hubieran resultado carentes de interés. Pero Irma, con su mirada de asombro, seguía informándome de su presencia.
No importan los intentos que uno haga; seguirán reproduciéndose, indiferentes a nuestros abrigos. Seguirán viviendo de nosotros, en los descuidos, en la penumbra, en cada habitación que permanece cerrada, en los rincones inadvertidos de nuestra casa. Al fin y al cabo, tener que matar varias polillas al día no parece una tarea difícil. Se acerca el invierno y eso nos da una ligera esperanza. Puede que por unos meses desaparezcan. O quizás permanezcan imperceptibles, subrepticias, esperando algún habitante desprevenido para hechizarlo con sus vuelos de falsa torpeza.





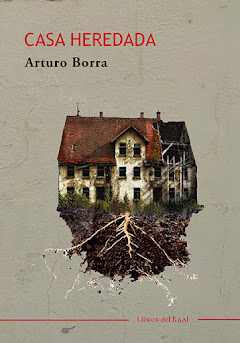

































































































































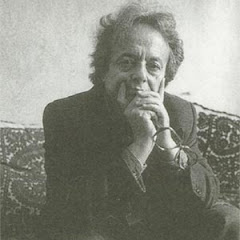
















































2 comentarios:
Me ha gustado mucho la claridad del relato, un vocabulario medido donde no sobra ni falta ninguna palabra. Logra lo más dificil: hacer interesante un tema tan cotidiano con un final abierto.
Me sugiere la coexistencia con circunstancias molestas, insignificantes e inevitables, como nos pasa a todos...
Francisco Planchuelo Uria.
Gracias Francisco por pasar y dejar tu comentario.
El relato, efectivamente, aborda esas experiencias de irrupción de lo insignificante, del tedio cotidiano, en fin, de mariposas negras que revolotean en nuestra existencia. ¿Tendremos que aprender a convivir con ellas?
Como sea, un saludo agradecido,
Arturo
Publicar un comentario