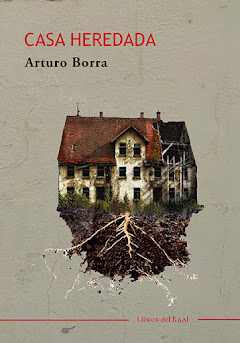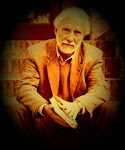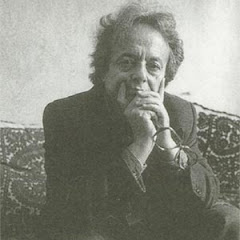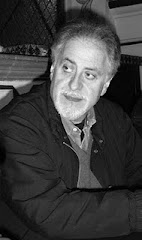Instalación de Cristobal Toral
1) Una extraña reivindicación
En casi todas partes, no faltan los que se suman a los logros (colectivos) ajenos. Son los que quieren subirse -no sin cierta actitud triunfalista- a alguna causa externa para reflejarse en algún espejo gratificante. Por mi parte, aunque pronto mi DNI dirá que tengo nacionalidad española, me siento argentino y no tengo deseos de disolver mis huellas. No se trata de una afirmación de arrogancia. Sentirme de otra parte no me convierte en un ser especial y la herencia dista de ser unívoca. Pero aún así, vivo en otro país del que nací y no reniego –ni tengo por qué hacerlo- de mi procedencia. A pesar de ese sentimiento, me considero distante a cualquier reivindicación nacionalista: Argentina es el nombre de un país heterogéneo, poblado de contrastes, al que estoy irremediablemente unido. Es probable que aunque mi experiencia vital en el presente haya producido cambios más o menos perceptibles en mi «identidad» –y me ahorraré toda la vulgata de la «multiculturalidad» y la «hibridación», grosso modo tan cierta como banal-, me seguirán vinculando con esa patria ausente no sólo los vínculos familiares y la memoria de lo vivido, sino también un cierto reconocimiento en algunas de sus gentes, sus prácticas cotidianas, sus modos de vivir la amistad, sus formas de conversar y de intimar.
---
Nada hay de extraño en esa memoria y esos reconocimientos, dado que están ligados a la historia que me ha constituido. Tampoco me parece especialmente sorprendente la actitud triunfalista de quienes quieren subirse a las victorias ajenas –incluso cuando uno mismo pueda sentir cierta simpatía ante las mismas-. Lo que en cambio sí me resulta extraño es sentir la necesidad de reivindicar mi «argentinidad» en esos momentos y, contradictoriamente, mi «extranjería», no sólo con respecto al país en el que vivo ahora, sino también con respecto a mi propio país de origen.
---
La primera necesidad reivindicativa nace en el momento mismo en que un discurso nacionalista (en este caso, español), de forma arrogante y prepotente, juzga a mi país de arrogante y prepotente. No se trata sólo de una generalización indiscriminada o una atribución ilegítima a un colectivo nacional de rasgos que más bien particularizan a ciertos individuos (agrupables, además, en procedencias nacionales de las más dispares). Se trata de una hostilidad que, aunque disimulada en lo cotidiano, aflora de manera abierta en ciertas ocasiones, como es el caso de una competición deportiva. La competencia, de hecho, activa una rivalidad. Pero cuando la rivalidad se convierte en hostilidad hay que preguntarse qué condiciones no-deportivas están concurriendo ahí.
---
Por un lado, habría que referirse a la exaltación de un chauvinismo tan patético como reaccionario (1); simultáneamente, habría que señalar su contra-cara: la estigmatización de un Otro simétrico con el cual quien rivaliza puede sentir que se “mide” o que es “competidor”. Quizás Argentina, por una estrecha relación histórico-cultural que mantiene con España sea, para unas ciertas perspectivas nacionalistas de signo local, un nombre propicio para dar cauce (ser «objeto proyectivo» dirían los psicoanalistas) a ciertos temores colectivos irreconocidos. Como toda proyección, se pone fuera lo que no se quiere reconocer dentro. Desde luego, no habría que desligar ese chauvinismo de una forma más vasta de etnocentrismo: me refiero a la persistente creencia –tan provinciana como imperial- en la propia superioridad étnico-cultural de Europa. Ni siquiera un siglo de crítica lapidaria al «eurocentrismo» y a las «sociedades coloniales» ha logrado desterrar esa creencia mágica que hace coincidir lo mejor de la humanidad con lo que coincide con lo propio. De esa conjugación resulta un discurso hostil (“sudacas”, “muertos de hambre”, etc.) y acusatorio (“soberbios”, “charlatanes”, “insoportables”, “egocéntricos”, etc.) que se remata en el cliché xenófobo por excelencia: “vuélvanse a su país”. Ante esa constelación ideológica, el primer impulso es la réplica desafiante: “sí, soy argentino. ¿Y qué?”. Es cierto que bastaría con mencionar la historia relativamente reciente del largo exilio de ciudadanos españoles o incluso la diáspora de postguerra de cientos de miles de europeos arrojados a Latinoamérica con alguna esperanza de mitigar sus penurias materiales. Lo inmediato, sin embargo, es reconocerme en una identidad estigmatizada. Lanzar un gesto de desafío. Enfrentarme a los que se proclaman en una posición de superioridad, por su mera pertenencia a un “país desarrollado” (noción que, además de ser engañosa, presupone lo que hay que demostrar y más aún en un contexto polémico).
---
Sin embargo, no bien me reafirmo en una diferencia estigmatizada –y lo mejor de cualquier «política de identidad» pasa por una trasmutación de valor-, no bien me constituyo en minoría, necesito también contrapesar esa reivindicación con una segunda ligada a la extranjería –a la ratificación de una «política de la diferencia»-, que niega estrictamente la lógica de la primera. “Soy argentino, pero también soy extranjero”. ¿Se trata de una mera contradicción lógica entre «identidad» y «diferencia»? ¿Cómo se puede ser argentino y extranjero simultáneamente? En verdad, esa doble condición parece emerger de la dialéctica entre nacionalidad y extranjería. Sólo se puede ser extranjero si se traspasa una frontera (nacional). Por tanto, aunque haya nacido en Argentina, eso no impide que pueda considerarme, al mismo tiempo, extranjero en todas partes. Eso es decir: mantengo lazos afectivos con el lugar donde nací, aunque el lazo mismo está ligado a una distancia. No me es indiferente el devenir del país en el que nací. No me da lo mismo lo que ocurre allí, incluso cuando sea consciente de que «lo nacional», lejos de constituir un significado estable (referido a una presunta «esencia nacional»), forma parte de los significantes flotantes que articulan los discursos políticos.
---
Decía que no sólo me siento argentino, sino también extranjero. De ahí la necesidad de tomar distancia con respecto a esa reivindicación inicial, de alejarme de los rituales nacionalistas, de esa glorificación de la patria que olvida las divisiones internas, las desigualdades radicales, los antagonismos que nos marcan desde décadas. En definitiva, apremio por salirme de todo esencialismo nacionalista, que unifica de forma abstracta grupos e individuos antagónicos, asignándole unos atributos fijos (como la raza, la lengua o la etnia). Se dirá que lo mismo ocurre con conceptos genéricos como «humanidad» o «especie humana». Al fin y al cabo, tampoco estas categorías acusan las divisiones sociales (en términos de clase, género, raza, nación, etnia…). En efecto: no podemos dar por sentada esa especie humana como no sea bajo la forma de una unidad biológica que socialmente es si no interrumpida radicalmente transformada. El trazado de fronteras siempre es una operación estratégica e incluso suelen usarse unos trazados para derribar otros. Ninguna realidad positiva y estable para esas operaciones. Y si hubiera que construir alguna habría más bien que remarcar aquellas fronteras que los antagonismos de clase producen (con prioridad sobre los antagonismos inter-nacionales). Y reivindicar, sí, un internacionalismo de nuevo cuño, donde las políticas de igualdad democrática no quedan circunscriptas a una política territorial de los estados-nación sino que son tomadas como un desafío de instituciones supranacionales.
---
A la par que acepto unas fronteras convencionales y móviles (producto de una institución geopolítica reciente) que delimitan comunidades imaginadas limitadas y soberanas (como diría Benedict Anderson), me rebelo contra la separación que producen con respecto a los que están más allá de esas fronteras. Los límites nos constituyen, pero terminan encerrando. En este sentido, se trata no sólo de una extranjería con respecto a la patria imaginada, sino con respecto a unas fronteras inestables que una configuración hegemónica delimita. Entonces, mi doble reivindicación quizás pueda cobrar legibilidad (si no legitimidad). Marca una distancia con respecto a un discurso etnocéntrico y colonialista, implicado en el nacionalismo, que circula también más allá de las fronteras nacionales. No es preciso renegar de la propia procedencia para salirse de ahí. La crítica al nacionalismo no implica el derrumbe del mismo concepto de «nación», pero lo matiza fuertemente, evitando su inflación: el mito de un origen distintivo y distinguido. Alcanza, pues, con evitar convertir esa procedencia en un fetiche o un mito que me habilitaría a posicionarme en una presunta superioridad.
---
2) Mito y patria
Vengo de un país que por décadas produjo sobre sí mismo mitos gloriosos que hacían enorgullecer a muchos de sus ciudadanos. Esos mitos son plurales: desde Argentina como “granero mundial” hasta los argentinos como “los mejores en todo” mediante sus ídolos perennes, desde “crisol inagotable de razas” hasta “riqueza inagotable” de una nación, desde la “Europa latinoamericana” hasta la “cantera de talentos”. No caben dudas: ese orgullo nacionalista, con sus rituales de reafirmación colectiva, en más de una ocasión derivó en actitudes soberbias y despreciativas ante los otros; en más de una ocasión, también, fue la base para construir un vínculo asimétrico con otras nacionalidades, abriendo camino a la xenofobia, el racismo y la discriminación étnica.
Retrospectivamente, después de traumas colectivos como los que vivimos en Argentina en las últimas cuatro décadas, es difícil no terminar ridiculizando esas mistificaciones. A la base deshistorizante del mito siempre cabe contraponerle una historización radical. Así pues, muchos de los que nacimos y vivimos en crisis, lo que más bien sentimos es una cierta ambigüedad ante un país con muchas decepciones y algunas alegrías inesperadas, aunque no necesariamente mayoritarias, de reconocernos en ciertas prácticas locales: el juicio a los genocidas -a contrapelo de lo ocurrido en buena parte del mundo-, la creación de modos de autogestión obrera en fábricas recuperadas, el desarrollo de experiencias pioneras de economía comunitaria y de solidaridad barrial, la proliferación de movimientos sociales de lucha por los derechos humanos y el medio ambiente, la remoción de autoridades judiciales y policiales corrompidas, las iniciativas cívicas por la reconstrucción de espacios públicos o por la transformación de barrios periféricos, por mencionar unos pocos ejemplos, forman parte de una historia colectiva en la que también me reconozco. Muchas otras experiencias comunes, sin embargo, defraudaron unas esperanzas compartidas: desde las “leyes de la impunidad” hasta el “corralito”, desde el saqueo bancario hasta la corrupción generalizada, desde la destrucción del estado de bienestar hasta la privatización indiscriminada de recursos públicos, pasando por el crecimiento desmesurado de la pobreza, la desnutrición y el desempleo, por mencionar algunos fenómenos relativamente recientes.
---
En cualquier caso, nuestras alegrías siempre estuvieron matizadas por la experiencia de la decepción. Quizás eso explique por qué nos dedicamos, a menudo de forma involuntaria, a cultivar la pasión por la distancia, no como forma de cinismo, renegación o repudio, sino como posicionamiento crítico ante unos discursos patrióticos que sólo fueron formas subrepticias de justificar la devastación social, política y económica. En nombre de la patria se expolió a una amplia mayoría social, se actuó en función de específicos intereses de clase que pauperizaron a las clases medias y populares argentinas, se reconstituyó el tejido social como mapa de desigualdad y exclusión (en beneficio de grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales), e incluso se estructuró toda una cultura política dominante en la que la corrupción estructural, el clientelismo y nepotismo político, el personalismo populista y la injusticia –incluso la judicialmente producida- alcanzaron picos históricos. Cierto que podría alegarse que esa representación (ese “en nombre de…”) fue radicalmente espuria, que más bien se trató de una nueva «traición». El corolario de ese argumento sería la defensa de un “auténtico nacionalismo” que defienda las “causas nacionales” y los “intereses de la patria”. En un espacio social fracturado, desde esta perspectiva, un «interés general» genuino debería otra vez ser centralizado. Sin embargo, ¿quiénes serían los agentes de ese nacionalismo genuino y cómo definirían esas causas e intereses? Las respuestas históricas de las últimas cuatro décadas a ese interrogante han sido muy variables (2). En cualquier caso, esa variación constante explica un déficit en la producción de identificaciones colectivas con respecto a «lo nacional» y el escepticismo profundo ante sus supuestos “representantes” (líderes políticos, sindicales, empresariales, etc.). Dicho de otra manera, en unas condiciones de proliferación de antagonismos sociales y crisis de representatividad, no resulta extraño que muchos nos hayamos sentido distantes con respecto a los mitos asociados a ese sentimiento de pertenencia nacional, presente pero atenuado por la repetición del derrumbe.
---
No es que tuviéramos algún mérito en especial. Crecimos en una crisis permanente que sólo la miopía podría reducir a su dimensión económica. Lo que estuvo en juego por muchos años no fue sólo ni principalmente nuestra capacidad adquisitiva o nuestra calidad de vida sino, más bien, la crisis con respecto a unas identificaciones colectivas ligadas a la “nación” (como espacio común de reconocimiento) y, por extensión, la crisis con respecto a sus representantes políticos expresos, no sólo por sus carencias éticas graves, sino por sus orientaciones político-partidarias marcadas tanto por un ideario neoliberal más o menos encubierto como por un pragmatismo errático distante a cualquier ideal de justicia. No es extraño, pues, que muchos nos hayamos sentido extranjeros en el propio lugar, incluso aquellos que no se han visto impelidos a migrar o desplazarse a otra parte. Podría objetarse que esa extranjería ha producido perjuicios en muchas ocasiones: el frenesí individualista, el desentendimiento con respecto a la construcción de espacios en común, el repliegue de una ética de probidad pública, la autojustificación hedonista y, en definitiva, la propagación de una lógica de la supervivencia que desata los lazos sociales en nombre de la propia vida constreñida. Sin embargo, habría que apresurarse a señalar que todas esas prácticas nada tienen (ni tenían) de extranjeras. Más bien, constituyen pautas hegemónicas que definen algunos rasgos centrales del capitalismo en su fase globalizadora.
Para decirlo de forma sumaria: la extranjería a la que me refiero aquí es añoranza de una forma de existencia social obstruida por un sistema que desborda pero implica a los diversos nacionalismos. Y es precisamente esa añoranza lo que da lugar a un distanciamiento de las condiciones de existencia del presente. Por lo demás, la fábrica de mitos nacionalistas no tiene patria. No es industria nacional. Por eso me cuesta no reírme cuando se me juzga por los mitos asociados a mi país. Como si cada patria no tuviera los suyos, como si los demás no estuvieran igualmente atrapados por la pugna entre mitos nacionalistas y la apuesta por salirse de ellos, a partir de la invención de una extranjería deseable.

Instalación de Cristobal Toral
3) Migración y nacionalismo
Habría que hacer un trabajo de distinción fundamental para desligar «extranjería» y «migración». El primer término no implica el segundo e, inversamente, el migrante casi nunca es suficientemente extranjero, anclado a menudo a ciertos mitos consolidados de la patria. Un sujeto migrante puede ser, sin contradicción manifiesta, el más férreo defensor de los nacionalismos y tampoco es necesario moverse en términos geográficos para desarrollar esa sensibilidad crítica que define la extranjería. En cualquier caso, aunque suelen confundirse en la práctica, perder esa diferencia semántica da lugar a una práctica de confusión (la misma que lee las migraciones en clave puramente económica). Rehuir de las malas generalidades es una forma de dar cuenta de la singular complejidad de los actos. A la acusación de individualismo ético que suele atribuírsele uniformemente al migrante –incluyendo el juicio fundamentalista sobre una presunta deslealtad patriótica-, no sólo habría que recordar que uno no se va necesariamente para salvarse (dado que no hay salvación en ninguna parte), sino que muchos de los que se quedan forman parte de ese individualismo que dicen repudiar (3).
En cualquier caso, la crítica a los nacionalismos de diverso signo no pasa centralmente por una historia de las migraciones. La migración, en última instancia, forma parte constitutiva de un sistema globalizado que apuesta por regular la circulación de personas en función de la necesidad de trabajadores según los flujos inestables de mercancías y capital. Y aunque las migraciones son irreductibles a esa apuesta sistémica, en cualquier caso, las últimas décadas muestran que una lógica económica globalizadora no significa supresión de una lógica política nacionalista. El crecimiento de los flujos migratorios no equivale a la erosión de los nacionalismos. Lo que permite elaborar esa crítica es la «extranjería» no en su estatuto jurídico sino en su estatuto vital y comunicacional: como experiencia de una distancia fecunda.
Cuestionar la propia patria y exaltar otra, más mítica que histórica, atribuyéndole virtudes metafísicas no deja de ser una operación unilateral. Una crítica radical debe dar lugar a una crítica a la «lógica nacionalista», que exalta unidades político-territoriales que -conviene recordarlo- en la mayoría de los casos han sido instituidas en un pasado no muy distante (y que, para resumirlo, identificamos con la modernidad capitalista). Como extensión a ese nacionalismo, por lo demás, es habitual encontrar discursos que tienden a construir «estereotipos» nacionales, que responden más a unos prejuicios (proyectivos) arraigados en una cultura local que a unas constantes antropológicas de aquellos a los que juzgan. No resulta sorprendente el tráfico acrítico y prejuicioso de estereotipos sobre lo “propio” y lo “ajeno”, el impulso totalitario que se activa contra los otros a la par de la autoexaltación chauvinista. No estamos lejos del «inconsciente fascista» al que Deleuze y Guattari se refirieron de forma memorable. Más específicamente, habría que preguntarse sobre los agenciamientos colectivos que se activan cuando impera un discurso eurocéntrico arrogante, que ensalza las virtudes de Europa inferiorizando a los otros (los “sudacas”, los “chinos”, los “negros”, los “moros”, los “gitanos” y hasta los “rumanos”… ¡pertenecientes a la comunidad europea!). Esa inferiorización, una vez más, alude al mismo tiempo a un repudio fundamental: la construcción de otros estigmatizados en el seno de lo propio. Como si el deseo nacionalista por excelencia fuera extranjerizar a una parte de la ciudadanía, a fin de convertirla en depositaria de lo indeseable.
Hace unos meses alguien me hablaba con petulancia de la “argentinización de España”, para referirse a la creciente corrupción de algunos de sus partidos de masas. A ese pensamiento tramposo –que construye como atributo de una nación lo que es rasgo de una práctica generalizada en países de los más diversos-, habría que contraponer, pues, una respuesta más allá del nacionalismo. Podría haber contestado: “Si España se argentiniza será porque previamente Argentina se ha españolizado”, pero más precisamente, haber dicho: “La corrupción no es un invento argentino. Europa la conoce muy bien, desde dentro”.
4) La extranjería como posibilidad de la crítica
La experiencia de la extranjería remite a constelaciones diferentes: a un estatuto jurídico, en primer lugar, que confiere derechos y obligaciones como ciudadano; a una exclusión con respecto a una comunidad de pertenencia territorial y nacional; a una proveniencia extraña con respecto a un espacio en común; a una diferencia lingüística y cultural reafirmada como pluralidad; a una distancia, finalmente, con respecto a una cultura en común, esto es, como modo específico de concebir y vivir la experiencia con el otro y con el mundo. No se trata de significaciones excluyentes; a menudo se conjugan y se consolidan recíprocamente en la práctica.
---
Contra el discurso dominante de la globalización neoliberal que niega toda extranjería política, dando por sentada la inclusión de hecho de todos los seres humanos como consumidores en una comunidad trasnacional e incluso contra un cierto cosmopolitismo liberal que plantea un modelo de ciudadanía fundado en una universalidad de derecho, en el que ya no habría más que ciudadanos del mundo, no cabe invocar entonces un nacionalismo igualmente pernicioso, que construye las diferencias como legitimación de las desigualdades.
---
Al discurso del fin de la extranjería habría que contraponer, más bien, la afirmación de que todos somos extranjeros. El problema es cómo cada cual se vincula con su propia extranjería, esa “inquietante extranjería” del sí mismo como otro del que hablaba Freud y que tan lúcidamente retoma Kristeva en Extranjeros para nosotros mismos. Todos somos extranjeros pero no todos nos aceptamos como tales. Quien reniega de esa condición termina proyectándose en otros. Todo repudio nace ahí. En esa renegación de (una parte de) sí que produce la xenofobia.
---
Así pues, somos esa distancia con respecto a nosotros mismos. La elucidación de esa distancia es la posibilidad misma de la crítica. Y es esa distancia como experiencia la nos hace interpretar el presente en clave de interrogación, como retorno de lo familiar que contiene lo extraño, del sí mismo como otro, de la extrañeza como corazón de lo presuntamente conocido. No faltan los que niegan ese corazón. Alzan muros para negar lo que los constituye: sus deseos profundos, sus temores más primitivos, sus fantasmas inconscientes. Pero la mediocridad –se sabe- no tiene patria. Cada cultura forja sus mitos, sus leyendas, sus idolatrías. La extranjería no es sino la construcción de una relación crítica con esos mitos, leyendas e idolatrías; una puesta en entredicho de lo habitual.
--
Cada cual inventa una fábula para vivir como desea, pero no todo es equivalente. Convertir la historia en fábula mítica puede ser un buen consuelo. Pero el problema de las fábulas es que mienten; tapan la verdad de nuestra experiencia vivida en común. Por eso la extranjería necesariamente incomoda: recuerda la condición fabulosa de lo mítico. Pero puesto que la extranjería no pertenece a nadie, ningún sujeto ocupa el lugar pleno de la verdad. Nos aproximamos a la verdad cuando asumimos la verdad como extranjería. Eso supone un desplazamiento permanente del sujeto hacia aquello que permite interpretar de forma crítica su realidad histórica y social efectiva. Somos extranjeros a la verdad y en esa búsqueda -esa «errancia»- nos reconocemos como extranjeros con respecto a nosotros mismos. Aprender a convivir con esa lejanía es aceptar que ya no se pertenece exclusivamente a ninguna parte: argentino, sí, pero también extranjero.
----
Arturo Borra-----------
--
-------------
(1) Al respecto, conviene señalar que no todo «nacionalismo» adquiere este cariz chauvinista. En términos históricos, dentro de la izquierda política, han emergido diferentes “movimientos de liberación nacional” (basados en una política anticolonialista), especialmente a partir de fines del S. XIX que han logrado una cierta independencia política de las colonias con respecto a sus antiguos colonizadores. Dudo, sin embargo, que legítimamente tras esos procesos no pudiéramos alzar una exigencia política universal relativa al desarrollo de un proyecto de sociedad autónoma, sin tutelajes metropolitanos. Si bien la argumentación de B. Anderson resulta convincente al señalar que no existe relación necesaria entre «nacionalismo» y «fascismo» (Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura Económica, México, p.209), eso no implica que no haya relación alguna (y elucidar esa relación sigue siendo en buena medida una tarea pendiente). Es cierto que mientras el «racismo» plantea al otro como inconvertible, el «nacionalismo» no niega la posibilidad de una inclusión de ese otro (a partir de la nacionalización) dentro de la propia comunidad imaginada. Del mismo modo, mientras que la posición racista habitualmente se manifiesta al interior de unas fronteras nacionales, la posición nacionalista se hace manifiesta de cara al exterior. Sin embargo, habría que preguntarse qué ocurre cuando la «nacionalidad», de forma solapada, es construida como una categoría identitaria naturalizada, más allá del estatuto jurídico de la persona. Dicho en otras palabras: si una sociedad instituye como estable la equivalencia entre «nacionalidad» y una «raza» o «etnia» particular, entonces, el efecto del nacionalismo termina siendo la reivindicación racista o etnocéntrica. Tal parece ser la operación discursiva que algunos grupos de derecha plantean en EEUU (que no dudan en plantear como «extranjeros» a una parte de la población nacional). Más en general, cualquier variante nacionalista que construya una presunta «esencia nacional» (una identidad fija) plantea como contratara la imposibilidad de integrar una diferencia determinada. En ese nivel, el nacionalismo puede devenir una forma de fascismo: la superioridad de la nación se materializa en exterminio de los “extranjeros” allí donde estén.
(2) La búsqueda pública del «interés general» ha seguido derroteros distintos y contrapuestos: desde el genocidio de una disidencia política relevante hasta el precario intento de una consolidación institucional desestabilizada menos por el poder militar que por el poder económico; desde la privatización de lo público y el crecimiento del endeudamiento estatal hasta la reconstrucción de un modelo agro-exportador ante el incremento de la demanda externa de materias primas. En suma: más que constatar respuestas que de forma universal han priorizado unos intereses particulares con consecuencias colectivas nefastas, lo que resulta claro es que las respuestas específicas a lo que constituye en un momento dado el “interés general” varían de período en período y de gobierno en gobierno. Como significante en el campo político, la significación de dicho “interés” varía según la posición política en la que nos situemos. Nada diferente ocurre con la noción de «lo nacional-popular»: carece de un significado estable. Su sentido depende de la articulación que un discurso político específico efectúe. Si bien dicha inestabilidad semántica forma parte del juego democrático, al menos para muchos de nosotros el sentido de la democracia ha estado mucho menos vinculado a la pertenencia a una comunidad nacional que a la posibilidad de acceso igualitario a ciertas oportunidades sociales (laborales, intelectuales, educativas, etc.) que, ciertamente, no fueron moneda corriente en las últimas décadas en Argentina para una parte importante de la población.
(3) En este sentido, evitar juicios morales unilaterales tanto sobre los sujetos migrantes como sobre los sujetos nativos es escapar a una lógica binaria y simplista que atribuye comportamientos homogéneos a sujetos heterogéneos. Es tan cierto sostener que algunos grupos de inmigrantes se mueven por los espejismos de bonanza económica sobre alguna patria lejana como afirmar que otros se mueven por el deseo de cambio cultural, por la voluntad de salirse de una específica forma de vida o incluso por una voluntad de vivir amenazada en su país de origen. A la inversa, es inverosímil sostener que la estancia permanente de las poblaciones nativas responde a la altruista «decisión» de defender lo nacional.