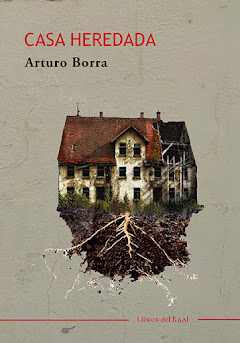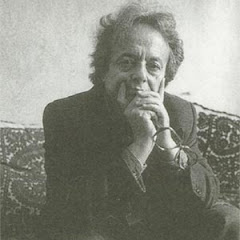"La niña que miraba el infinito"- Nicoleta
Deuda del conocimiento: almas al fondo,
para tu grandeza.
Ahora, dibuja en tu mundo pequeño
las constelaciones
habla para quien nunca
podrá escucharte
-Se inclina con la sal
abre las hojas
*
Al otro lado del prisma,
aún llorando
-como sólo saben llorar los muertos-
tomaste entre tus manos las piedras asesinas
conociste en profundidad la imposición del silencio
tu cabeza castigada por -nadie lo dijo
"Y es tan frágil"-Nicoleta
Aún llorando,
tomaste las piedras entre tus manos y, una por una,
las colocaste en el orden dictado por el rumor
de las constelaciones
Una vez más, te dispusiste a conocer
la trampa de la luz
*
Ahora, Carmen, te entretienes, en este poema,
en pegarme los trozos rotos
y adecentar la alacena de mis huesos
En el tiempo espiral,
nos cosíamos, la una a la otra,
al mundo
como ramitas
"El largo viaje"-Nicoleta
Ahora: la ciudad dentro de un círculo y el círculo en el
hijo. Mira hacia atrás, para cerrar la letra.
O, más blanca, dispone el inicio: sabia en el arte del lanzamiento,
encogida siempre de hombros
mira al cielo, bajo sus pies
Yaiza Martínez, Los perros del cielo, Leteo, 2010, León.
Para una nueva turba esperanzada
Por su elaboración circular –un círculo que no
cierra-, su música sutil y su apertura semántica, Siete - Los perros del cielo es un poemario inusual en el campo poético español actual. Lo señala su capacidad de adentrarse en un universo singularizado, a pesar de unas
resonancias ancestrales que conectan a una historia más vasta, que incluye esa
trama oscura de un linaje expoliado, esa constelación inestable ligada quizás a
la «feminidad» que se abre paso en la “loza heredada”, entre todas las muertes
arrastradas: sólo la cabeza sobresale del polvo, pero precisamente porque
sobresale sigue siendo posible soñar.
En ese terreno
resbaladizo, es difícil no incurrir en tópicos, golpes de efecto, cierta grandilocuencia
retórica e incluso una forma de victimización. Todo eso es típico en estas regiones discursivas. Precisamente esas cualidades negativas (lo que el texto elude),
suponen un trabajo de tachadura o autoconstricción que se percibe especialmente
cuando está ausente, es decir, cuando sentimos que el poema echa mano a recursos
fáciles por no poder sostener un tiempo interno, un ritmo, una musicalidad
suave, sin grandes acordes.
Lo más
relevante: la escritura de Yaiza no evita riesgos, sino que los atraviesa, empezando por un lenguaje que no excluye términos
teóricos y que podría conducir a un sesgo
teorizante que horade la posibilidad misma de la poesía (o la reinvente
como teoría). Lo interesante es que, en esta constelación, esos términos que
trazan un programa se anudan con unas incertidumbres seminales. Se abren así a
una indagación, que es también reconstrucción de unas memorias sobrevivientes o,
mejor, de una experiencia de la génesis olvidada, de una “mancha en la
memoria”, aquello que fue borrado, que necesita reconstruirse. Esa operación es
también retorno a la materia viviente en la que se cifra una promesa: la
apertura del porvenir.
No podría ser
un trabajo sencillo: esa voluntad reconstructiva tiene que afrontar la
interrogación por el lenguaje con el que se urde el poema. Tiene que recorrer
un espacio de incerteza antes de hacerse tierra; necesariamente, debe pasar por
el agua en el que todo tambalea. La (re)iteración forma parte quizás de esa
gestación de una estirpe dañada que sigue leyendo un antiquísimo pergamino. Tal
vez sólo entonces, en ese suelo creado, apoyar los crecimientos, las ramas, los
frutos. Y la “infinita esperanza de la turba” a la que pueda dar lugar. Porque
a través de los linajes hay también una línea de fuga, aquella que anuncia la
posibilidad más íntima de una libertad siempre incipiente. Incluso, una
libertad en la extranjería: en el rebasamiento del círculo, en una reiteración
que no cancela la diferencia del que escribe, a pesar de la carcajada.
Siete. Los perros del cielo podría
leerse de dos maneras diametralmente opuestas. Como la ratificación de una «esencia
femenina» o, más radicalmente, como la reconstrucción de una
trama inestable en la que no hay centro. No habría más identidad que aquella
que nos donan (y nos arrebatan) los otros. Esos otros, a veces pequeñitos, que
ayudan a sobrellevar el dolor. El hijo: quien nos sostiene y a quien
sostendremos aunque seamos incapaces de comprender su gozo. Quien forja una
costura para cocerse al mundo.
Sustancia y gracia: nada es evidente
aquí; las elipsis, las alteraciones sintácticas, las omisiones, remiten a una
trama (necesariamente) incompleta, a la que le faltan piezas imposibles de
restituir. No sólo la maternidad es génesis: en este círculo roto (el círculo
de las opresiones y los silenciamientos) la escritura misma es alumbramiento de
sentido, incluso si ese alumbramiento tuviera que cargar las hojas de sal. No
me parece casual –incluso si no fuera consciente- el juego de paralelismos que
hay entre génesis y escritura, vida y signo (que incluye la cifra). El lenguaje
refracta la trampa de la luz sin renunciar a la gracia que colorea los
instantes.
Quizás también
exista una saga del miedo a morir sin voz, acallada bajo las piedras. Miedo
atávico, que traza una línea por la que engendrar una fuga sin huida. Una
salida, si se prefiere, a través de la escritura-niña o del poema-madre. En
esta constelación, la tierra-matriz es génesis de esa estructura arbórea que
fecunda una vida tantas veces maltratada. Los perros del cielo guían los pasos
divididos; son metáfora de una reunificación prometida: un haz que retorna
sobre el sueño que ahuyenta la herrumbre. Ningún sacerdocio ni doctrina literal
que esgrimir: sólo una lejanía buscada en la que podamos reinventarnos.