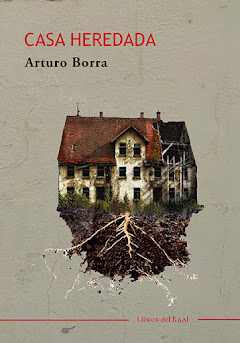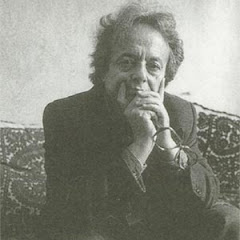Matías Escalera Cordero
Matías Escalera Cordero
Grito y realidad es el primer poemario de Matías Escalera. Sólo de forma apresurada podríamos decir que su escritura poética es tardía. Porque ¿cuándo se llega tarde en el poetizar? ¿Y a qué puerto, a qué templo de Belleza habría que arribar? Antes bien, se trata de la marca de lo extemporáneo: aquello que viene de otro tiempo, del tiempo del desamparo, diría Blanchot, pero también de una temporalidad que recuerda una posibilidad reprimida en el presente. Grito y realidad se sitúa, precisamente, en el conflicto entre un tiempo deseante y un tiempo histórico [que lo niega sin suprimirlo]. Por su parte, el deseo busca, en su metaforización, sustituir lo real. De ahí el grito de espanto, la protesta contra una muerte que llega demasiado pronto, siempre prematura.
Poesía extemporánea, entonces, que viene a sacudir esas estéticas esclerosadas que escapan al abismo del mundo o que incluso se aferran a lo trivial como modo de evitar una interrogación que es filosófica y política a la vez. A pesar de Gabriel Celaya –nos advierte el autor- la poesía es “un arma descargada y en desuso”. Esta advertencia, sin embargo, no le impide gritar, y la poesía es -en este contexto- grito que fuerza la voz pero que a pesar de todo no puede callar. Si la “lírica es la épica de Dios”, habrá que trazar también una escritura de la caída. Íntimo y sagital, Matías Escalera se convierte en un testigo que incomoda. Porque no se trata sólo de dar cuenta de la futilidad, sino también del “ciego discurso del deseo”. Sin ninguna Esperanza Trascendental, podría haber dicho como Louis Aragón.
“Me marcharé no guardando añoranza más profunda que la
de no haber sabido decir lo peor”
Es que la herencia vanguardista no es extraña a estas páginas, pero no sólo como un arsenal de recursos estilísticos sino también como un modo de estar en el mundo: poniendo en cuestión los resguardos, la lógica diurna, la separación entre arte y vida. Por eso desde el mismo título, estamos instalados en una tensión irreductible del sujeto y lo real, un sujeto pasional que rebasa los estándares de toda razón instrumental [temerosa del gasto improductivo, de la economía del derroche que mancha esta poética]. De ahí la subversión que sufre la sintaxis ordinaria y la «agramaticalidad» desde la que se formulan estos poemas: hasta la estructura de guiones y paréntesis contribuyen a remarcar la condición incompleta del discurso o, dicho de otro modo, la imposibilidad de un decir pleno.
En ese sentido, sería difícil negar la heterogeneidad formal que marca esta escritura, e incluso cierta disparidad de sus componentes. Pero el trabajo de dislocación que el poeta realiza va más lejos: no sólo se trata de poesía impura, sino también de una versificación que estalla y se desplaza hasta una prosa que está ahí para recordar el límite del poetizar. La ironía, el humor cáustico, lo elegíaco e incluso lo legendario, se funden en un decir que, sin embargo, no se confunde con la celebración postmoderna del pastiche, marcado por una estética de la falsa reconciliación. Antes bien, la estética desgarrada de Matías Escalera es retorno a un grito sin cadencia, incluso una declaración de guerra: “escupir la verdad” –nos dice- y más todavía en un contexto de pantallas grises que ocultan el “canto de las víctimas”. No es extraño que para ese fin movilice recursos formales múltiples -la aliteración, la personificación, los juegos metafóricos, las antítesis, los encabalgamientos, por mencionar algunos-, prescindiendo de estructuras estróficas fijas –aunque eso no le impida apelar a un juego de asonancias en busca de una cierta musicalidad del sentido-.
Sin embargo, quizás el mayor logro del poemario no sea formal, sino aquel ligado a la reflexión que moviliza. Su verdad es la del grito que lanza como cuestionamiento ante la realidad de la catástrofe, su valentía, evitar la urdimbre que atempera la caída. Matías Escalera hace del poema una red rota, que nos cubre y no nos consuela. En esta inversión de lo cotidiano, los cuerpos vuelan y son pájaros amantes en la niebla, el tiempo se desquicia, suprime el Orden de los hacedores de los mundos, deja irrumpir una memoria que trae la sombra de la melancolía –acaso como artificio de los poetas que aman la pérdida, o quizás como raíz del estremecimiento del que nace lo poético. Una sombra, pues, que no impide la “llamarada destinada a la muerte”, que busca iluminar la “causa oscura de la soledad”. Poética de la sombra, “retándome a un duelo para el que ya no tengo aliento”: nos acompaña pero no nos salva.
Habría que tomar ciertos recaudos para referirnos a este texto poético como «obra», porque más que universo unitario de sentido, con lo que nos encontramos es con una especie de caosmos –fusión de cosmos y caos-: obra de la fuga del sentido, o incluso obra de lo plural. De ahí el elogio de la destrucción como condición del sueño -incluso del sueño como destrucción-, sobre “grises estepas heladas” y testamento de un dolor que no tiene fin salvo en la muerte. Situación terrible la de la injusticia que devora nuestra actualidad, del “desastre que está ahí” y no lo vemos –aunque podríamos también decir: que lo vemos y lo tapamos, para montar un goce ciego-. Certeza de la nada y certeza del trauma que no siempre enseña: “no hemos aprendido gran cosa de Auschwitz” lanza el poeta con dureza –mientras arremete contra nombres míticos que nos hacen temblar cuando se pronuncian: Dios, Patria, Nación... y ¿cómo no temblar ante esta insolente especie? Aún así, queda también la experiencia amorosa, que es “entrega en una tarde” y “desembocadura” que trae cierta sabiduría final y que acaso posterga el olvido, surcando un erotismo sutil e incluso ternuras gestadas -por decirlo con un hermoso oxímoron que utiliza el autor- en el “país de las oscuridades luminosas”.
Un poemario así escapa a la paráfrasis fácil: cada fragmento es sobrevolado por estados de ánimo entusiastas y sombríos, como si los fulgores efímeros sólo alumbraran la memoria de la devastación que atestigua una pérdida irreparable. Matías Escalera es de esa estirpe de poetas que no parecen conformarse con pasear por los Museos de Estética: por eso estas páginas ensayan tonos y siguen la huella de una inquietud incesante –como si los poemas fueran estaciones que hay que abandonar. De ahí su riesgo, su apuesta por una estética del extrañamiento: la apelación a lo oriental y a lo antiguo (especialmente, a sus mitologías) constituyen recursos de distanciamiento, que devuelve el presente a su contingencia, a pesar del discurso fatalista de nuestros amos. Tampoco es azarosa la referencia constante a los otros, especialmente los que mueren cayendo de la altura, los que esperan los “papeles de la vida”, los que permanecen en la vera de las avenidas, los niños, las putas (más que los poetas), los vagabundos, los bárbaros... algunos de los cuales resisten, quizás, mientras rechinan sus dientes. El Otro marginado, así, como recordatorio de nuestra infamia y como aquel que obliga a formular, ante un presente harapiento, una demanda de justicia.
“Todos los nombres pero no el nombre” dice el poeta. No hacemos más que nombrar la ausencia y ese nombrar trae la promesa de una escritura que no renuncia a los destellos de la dulzura o la entrega. Por eso, a pesar de la conciencia de lo irreversible –y del deseo correlativo de sacudirse lo superfluo-, la poesía de Escalera dista de ser una mera constatación de las derrotas sumadas. Es, en su sentido más íntimo, con sus ráfagas de belleza, un gesto desafiante y obstinado que interroga el cielo, aunque no demos nunca con el nombre. Es ese gesto el que recuerda que, a pesar de todos los silencios a cuestas, el grito sigue siendo posible y, sobre todo, necesario.
Arturo Borra