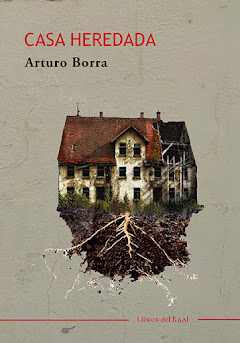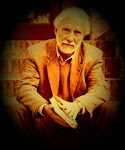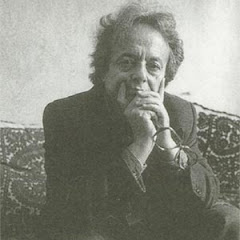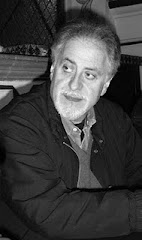“Sólo
sobre un muerto no tiene potestad nadie” decía Benjamin (1) antes de
suicidarse en Portbou, sin advertir la inminencia de la frontera que le hubiese
permitido, como un salvoconducto, zafar de la persecución nazi. En esas
circunstancias, su muerte constituía una forma desesperada de sustraerse a la
potestad del fascismo. El drama singular de este intelectual judío encarna, no
obstante, la historia anónima de millones. Es el punto de condensación en el
que se entrecruza una multitud. Tras ese rastro no sobrevive el resplandor de un
relato épico, sino la estela de los ausentes, de aquellos a los que se les
arrebató de forma ignominiosa su existencia.
En
Elegía en Portbou (2) de
Antonio Crespo Massieu se hace nítida, precisamente, la “materia de lo
ausente”, trazando un puente entre ese pasado desgarrado y un presente que se
pretende indemne, a salvo de la sombra de estas historias interrumpidas. En vez
de un acto conmemorativo, entregado a las liturgias, Crespo Massieu reconstruye
fragmentariamente -como no podría ser de otra manera- un inventario de la
derrota que sobrevuela nuestras cabezas como un fantasma conjurado.
Más
tranquilizador sería que todo fuese una historia clausurada, el recuerdo
terrible de una pesadilla de la que estaríamos, afortunadamente, ya liberados.
Pero Crespo Massieu veda esa coartada. Las ruinas de la historia aplastan el
presente. Sus escombros se multiplican. Contra la concepción estereotipada del
fascismo como un movimiento confinado a la Alemania hitleriana en las bisagras
de la Segunda Guerra
mundial, Elegía en Portbou hace su trabajo crítico, diseminando las
manchas rojas, extendiéndolas sobre playas alambradas, los interrogantes de una
infancia desposeída de forma violenta, el dolor del superviviente atestiguando
una aniquilación que sigue levantando polvaredas. Puede que quienes estuvieron
en el infierno quieran olvidarlo de una vez. Reclamar su derecho a sustraerse
de ese campo, salir de una vez de la
jaula de lo acontecido que acorrala nuestro presente. Y sin embargo, ¿cómo
podríamos nosotros traicionar a todas esas figuras que regresan a la
orilla de lo recordado como tablas de un naufragio? ¿Cómo no reivindicar, aún,
un deber de memoria?
En
ese desfiladero se mete Antonio Crespo Massieu. Y, era previsible desde un
principio, no puede salir ileso. La escritura se desgarra, se hace frágil, se
convierte en un río cada vez más caudaloso que arrastra todo, incluso esos
cuerpos ahogados de la historia que desembocan en la actualidad y sus
documentos de barbarie. Porque el fascismo no es historia, sino más bien, porque
estamos todavía en la historia del fascismo -multiplicado, fragmentado,
convertido en política cotidiana- este poemario hiere cualquier bálsamo
metafísico o político. Seguimos asediados. Decía Benjamin que tenemos que leer
la historia a contrapelo. Es lo que Crespo Massieu procura, como ese «ángel de
la historia» que se aleja del pasado sin dejar de mirarlo con ojos
desorbitados, sin mesura posible.
No
se trata, sin embargo, de una celebración de la derrota. Más bien, abrazo
a quienes lucharon por hacer posible lo imposible, más allá de las
prácticas del sacrificio, el cementerio del mar, “promontorio de ausencias” en
el que late, aún, el deseo humano. Elegía… retoma, poéticamente, ese
programa crítico. Fuera de toda voluntad luctuosa y de todo abanderamiento. Puesto
que la sombra del duelo persiste, no cabe ninguna complacencia (ni siquiera la
que grita en nombre de las víctimas). Sólo persiste la tentativa de reconstruir
las múltiples figuras del horror, retratar su caída irretratable, toda esa
legión de harapientos ejecutada a mansalva. Ante tanta devastación, el llanto
de ese Angelus Novus forma torrentes
cada vez más incontrolables. Esa torrencialidad no oculta, sin embargo, una
carencia estructural: como discurso elegíaco, el poemario invoca lo
desaparecido y no puede sino presenciar la distancia entre el ritual de
invocación y los fantasmas que vienen de otro tiempo.
En
ese contexto, la profusión de imágenes que estalla en este extenso poema suplementa
un cierto realismo ingenuo que no podría más que naufragar en la
descripción de una experiencia intransferible, inapropiable, que marca a esos otros
desaparecidos, por más identificación que nuestra sensibilidad trace. Quizás
por eso Crespo Massieu canta en voz baja, internándose en los pasajes de un tiempo
saqueado, como si tras ese camino trunco pudiera abrir(se) un horizonte -un
hueco si se prefiere- para los que estamos vivos, una brecha que haga imaginable
la prosecución de una esperanza que se levanta todavía del suelo.
Volver
sobre las ruinas, entonces, no se limita a una constatación más o menos
irrevocable del pasado, sino que procura resucitar en él la promesa de una revuelta
que se va gestando en algún rincón del corazón. No todo es caída. “El don de
encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al
historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos
estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado
de vencer” (3). En esa tierra horadada, donde un cortejo triunfal desfila con
su botín sobre los que yacen abatidos, la historia tiembla. Ni siquiera los vencedores pueden evitar que
el temblor abra pequeñas fracturas en la superficie del tiempo. La
fragilidad de ese ángel que sobrevuela la escritura de Antonio no niega la
firmeza del pulso que sigue mirando nuestro pasado ominoso con la expectativa
de hallar alguna promesa en quienes no se dieron por vencidos. Es cierto que
las alas se quiebran ante el vendaval de la historia, pero ¿qué otro camino
podrían seguir quienes desean poner a salvo a sus muertos?
A
través de esa añoranza la poesía de
Crespo Massieu crece como texto polifónico: una multitud espectral murmura en
sus páginas. Por eso no se trata de hacer centro en algún nombre (más o
menos célebre): lo que se inscribe en estos surcos es la huella de lo que fue
borrado con violencia. Hablar en nombre de un gran Otro sería olvidar la
distancia innombrable, fijar en presencia la materia de lo desaparecido. Sólo
un ejercicio temerario podría convertirnos en su portavoz mesiánico. Puede que
una de las dimensiones más valiosas de Elegía… resida en no prestarse a
ese ejercicio. “Cómo escribir con nosotros” pregunta el poema y no hay respuesta
que no sea diferida. Conjugar las voces, entremezclarlas al punto en que ya
no importa quién habla, abre camino para un arte que no cierra los
ojos ante lo reprimido. El libro (de los ausentes) se hace entonces
poemario-convocatoria: se cita -más allá incluso de las citas expresas- con
otros, se hace llamado, desembocadura en el que una plétora de murmullos
huérfanos resuenan con insistencia desde el fondo de una fosa común. En el
“oscuro fulgor del exilio”, esos murmullos abren grietas para respirar en el
espacio desgarrado de la
representación. Y aunque nadie responda, es desde ese
exilio como mejor se puede seguir “preguntando al siglo”.
Los tres libros que componen el poemario (“Libro de los pasajes”, “Libro de la frontera”, “Libro del descenso”) podrían interpretarse como variantes del desplazamiento, pero sobre todo como punto de fuga, tránsito hacia una región clandestina, arqueología de las pérdidas. No hay tierra para tanta belleza herida; apenas destierro, partida hacia otra vida.
Tal
vez la memoria del frío nos
permita vislumbrar la promesa de un abrigo, urdido con retazos de
respuestas. Ningún recuerdo puede surcar la constelación del mundo. El silencio
de los muertos -lo que no pudieron decir- es como una estrella apagada. Apenas captamos
su luz remanente que sigue viajando en el vacío indiferente.
La
peculiar magnitud del viaje hacia atrás que encarna Elegía de Portbou no
impide adivinar la violencia de una interrupción. Lo irrepresentable está ahí:
el presentimiento de los niños en Terezin, las alambradas rodeando una playa de
refugiados, el instante previo al suicidio desde un puente, la desesperación
del que corre escapando a sus verdugos… La enumeración no podría ser completa. Reconstruir
el espanto no niega esos otros discursos interrumpidos que sólo pueden
ser re-tomados a condición de no pretender continuarlos.
Llegados
a este punto, la historia no es un escaparate (un museo) en el que se exhiben
los botines de guerra, sino ruina, esplendor saqueado, inscripción de luchas
sofocadas: “huellas aún del desastre”. En el oscuro pasaje de los cuerpos,
¿puede haber algún lugar de restauración o reparación? ¿una comunidad de los
desamparados? Más radicalmente: ¿cabe esperar todavía “la hora de consuelo”
para todo ese pesar acumulado en el lomo de la historia? Crespo Massieu
arriesga sus versos. Incluso si no pudiera deslindarse de un tiempo humillado,
lo venidero se erige sobre esa deuda: la de abrazar a los muertos que no están
a salvo aún. En vez de proclamar “aquí la noche, allá el amanecer”, estas
elegías abrazan el claroscuro y, como un jorobadito que avanza en un paisaje
desolado, quieren librarse del lastre de las culpas sin olvidar. Hermanarse con
los latidos arrebatados que todavía pulsan sobre el día: lavar la vida. La “piedad insomne de los árboles” -como se dice con
una belleza tan persistente como punzante- enseña a respirar.
No
por azar Crespo Massieu recupera esa esperanza (impronunciable) que sólo es
dada por los desesperados, los desahuciados, todos aquellos que en circunstancias
completamente adversas alzaron la dignidad de su negativa, su decir «no», su
resistencia a todo cuanto se afirma de manera irrestricta y dogmática. Sólo
entonces puede irrumpir en el horizonte la secreta apertura, aquella que
desafía la amenaza del cierre totalitario. Ahí está
(…) lo aún indecible, todo en mínimos signos negros,
apretados,
coagulados en la página, en su límite, su pequeño
margen,
como una acotación, una casi ilegible verdad al
trasluz
de la historia, en el temblor de la paciente espera:
para negar o irradiar, para abrir espacio o deslizar
nuevas preguntas, como letras de un siempre inacabado
alfabeto.
La
promesa de convertir el destierro en una experiencia que ilumine otro
porvenir sobrevive entre escombros. Como destacaba Laura Giordani en ocasión de
su presentación del poemario en Valencia: “En Elegía en Portbou, los
vencidos son conducidos a través de la palabra poética del destierro (lugar de
la pérdida) al transtierro, lugar casi imposible de reunión, de reparación de
la utopía para que siga alumbrando el presente. Transtierro a un lugar común,
reunión de la memoria hecha añicos”. Imposible condensar mejor esa experiencia
del pasaje del desierto (en el que sobrevivimos) a la promesa de una tierra
porvenir.
En
ese sentido, la escritura de Antonio se hace cobijo en el que todos y todas
caben, como un “margen inmenso de lo no dicho”, de lo dicho y lo no escuchado,
de lo indecible que acuna todas las derrotas y llama una justicia porvenir (y
¿cómo viene el porvenir, cómo lo convocamos?). Ese inacabado alfabeto
nunca fue forjado fuera de la escritura agonística de la historia: su sintaxis
arrastra el signo del desastre. No sin desconsuelo uno quiere saber para
cuándo un descanso para todos esos “tiernos habitantes de los márgenes”. No
sabemos responder. Quizás en su muerte en la que ya nadie tiene potestad. O
puede que en la “fiesta de los oprimidos”, el instante en que la reparación parece
posible. Tal vez nunca podamos saberlo. Pero ¿no es en esa incerteza donde más
se afianza el llamado de un porvenir distinto, que sólo viene si lo
traemos?
Descender
por el abismo, entonces, para llegar al punto límite del mar, esa “frontera del
desamparo”, ese ir más allá de una patria obscena, desafiando la amnesia
(lírica, política) que se queda arriba, ajena al espanto. Crespo Massieu deja
piedritas en el trayecto de una dignidad germinal, superviviente, a pesar del
genocidio, siempre de este lado en que los muertos (“leves como nombres
caídos”) dejan el duro, difícil aprendizaje de un legado que incita a una
reflexión incesante.
Los
nombres están borrados. Como una insignia opacada por el óxido, sus tentativas
no serán registradas con “cuidada caligrafía en el libro de los muertos”. Y,
sin embargo, sólo ellos, los que tocaron fondo, pueden darnos fuerza para retomar
la promesa de lo diferente, en la “extraña fidelidad de la memoria”.
Arturo Borra
Alzira, 28 de mayo de 2012
(1) Benjamin, Walter, Discursos interrumpidos I, trad.
Jesús Aguirre,Taurus, 1987, Madrid,
pág. 7.
(2) Crespo
Massieu, Antonio, Elegía en Portbou, Bartleby, 2011, Madrid. (3) Benjamin, Walter, Imaginación y sociedad. Iluminaciones I, trad. Jesús Aguirre, Taurus, 1987, Madrid, p. 180-181.