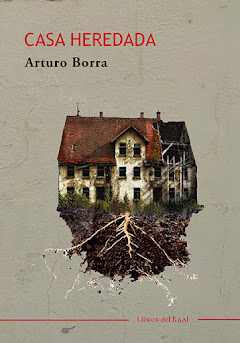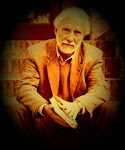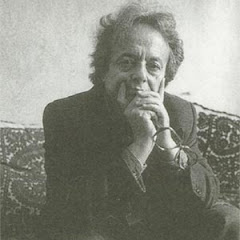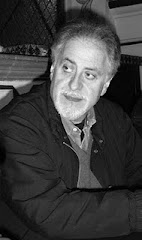Para responder a semejante cuestión -en dos palabras, ¿no es cierto?- se te pide saber renunciar al saber. Y saber hacerlo bien, sin olvidarlo jamás: desmoviliza la cultura pero no olvides nunca en tu docta ignorancia eso que sacrificas en la ruta, al atravesar la ruta.
¿Quién se atreve a pedirme eso? Aun si no lo parece, pues su ley es desaparecer, lo respondido se ve dictado. Yo soy un dictado, pronuncia la poesía, apréndeme par coeur*, vuelve a copiar, vela y vigílame, mírame, dictado, ante los ojos: banda de sonido, wake, estela de luz, fotografía de la fiesta de luto. Se ve dictado, lo respondido, por ser poético. Y por eso tiene que dirigirse a alguien, singularmente a ti pero como al ser perdido en el anonimato, entre ciudad y naturaleza, un secreto compartido, a la vez público y privado, absolutamente lo uno y lo otro, absuelto desde adentro y desde afuera, ni lo uno ni lo otro. El animal arrojado a la ruta, absoluto, solitario, enrollado en una bola próximo a sí. Por esto mismo, justamente, puede hacerse pisar, el erizo, istrice.
Y si respondes de otro modo según los casos, habida cuenta del espacio y del tiempo que te son dados con esta demanda (todavía hablas en italiano), por ella misma, según esta economía pero también en la inminencia de alguna travesía fuera de uno, arriesgada hacia el idioma del otro con vistas a una traducción imposible o rechazada, necesaria pero deseada como una muerte, ¿qué tendrá todo esto, esto mismo donde acabas ya de delirarte, que ver, entonces, con la poesía? Con lo poético, mejor, porque intentas hablar de una experiencia, otra palabra por viaje, aquí el recorrido aleatorio de un trayecto, la estrofa que se vuelve pero nunca reconduce al discurso, ni a sí misma, al menos nunca se reduce a la poesía -escrita, hablada, ni siquiera cantada.
He aquí entonces, ya mismo, en dos palabras, para no olvidar:
1. La economía de la memoria: un poema debe ser breve, por vocación elíptica, cualquiera sea la extensión objetiva o aparente. Docto inconsciente de la Verdichtung y de la retirada.
2 El corazón. No el corazón en media de las frases que circulan sin riesgo por las distribuidoras de rutas y que se dejan traducir en todos los idiomas. No simplemente el corazón de los archivos cardiográficos, el objeto de los saberes o las técnicas, de las filosofías y de los discursos bio-ético-jurídicos. Quizá tampoco el corazón de las Escrituras o de Pascal, ni incluso, lo que no es tan seguro, el que Heidegger prefiere antes que aquellos. No, una historia de «corazón» poéticamente envuelta en la expresión «apprendre par coeur» [aprender de memoria], la de mi idioma o la de otro la inglesa (to learn by heart) ,o aun la de otro, la árabe (hafiza a’n zahri kalb) -un solo trayecto de múltiples vías.
Dos en uno: el segundo axioma se enrolla en el primero . Lo poético, digámoslo, sería eso que deseas aprender, pero de lo otro, gracias a lo otro y bajo su dictado, con el corazón: imparare a memoria. ¿No es eso ya, el poema, cuando se da una prenda, la llegada de un acontecimiento, en el instante en que la travesía del camino llamada traducción permanece tan improbable como un accidente, a pesar de ello intensamente soñada, requerida allí donde eso que ella promete siempre deja algo que desear? Un reconocimiento va hacia eso mismo y previene aquí el conocimiento tu bendición antes del saber.
Fábula que podrías volver a contar como el don del poema, es una historia emblemática: alguien te escribe, a ti, de ti, sobre ti. No, una marca a ti dirigida, dejada, confiada, es acompañada de una conminación, en verdad se instituye en ese orden mismo que a su vez te constituye, asignando tu origen o dándote lugar, destrúyeme o antes vuelve mi soporte invisible al afuera, en el mundo (ya éste es el rasgo de todas las disociaciones, la historia de las trascendencias), en todo caso haz de modo que la procedencia de la marca permanezca en adelante inencontrable o irreconocible. Promételo: que se desfigure, transfigure o indetermine en su puerto, y escucharás bajo esta palabra tanto la orilla de la partida tanto como el referente hacia el cual se porta una traducción. Come, bebe, devora mi letra, pórtala, transpórtala en ti, como la ley de una escritura que devino tu cuerpo: la escritura en si. La astucia de la conminación puede antes que nada dejarse inspirar por la simple posibilidad de la muerte, por el peligro que un vehículo le hace correr a todo ser finito. Oyes venir la catástrofe. Desde entonces impreso en el mismo rasgo, venido del corazón, el deseo de lo mortal despierta en ti el movimiento (contradictorio, me sigues bien, doble obligación, coacción aporética de proteger del olvido eso que al mismo tiempo se expone a la muerte y se protege -en una palabra, la habilidad, la retirada del erizo, como un animal hecho un ovillo en la autopista. Uno querría tomarlo entre las manos, aprenderlo y comprenderlo, guardarlo para sí, próximo a sí.
Te gusta conservar esto en su forma singular, se diría en la irremplazable literalidad del vocablo si habláramos de la poesía y no solamente de lo poético en general. Pero nuestro poema no se queda quieto en los nombres, ni siquiera en las palabras. Está antes que nada arrojado a las rutas y a los campos, cosa más allá de las lenguas, aun si le ocurre recobrar el sentido cuando se reagrupa, hecho un ovillo próximo a sí, más amenazado que nunca en su refugio: cree defenderse entonces, y se pierde.
Literalmente: querrías retener par coeur una forma absolutamente única, un acontecimiento cuya intangible singularidad no separe más la idealidad, el sentido ideal, como se dice, del cuerpo de la letra. En el deseo de esta inseparación absoluta, en el no-absoluto, respiras el origen de lo poético. De ahí la resistencia infinita a transferir la letra que el animal, en su nombre, a pesar de ello, reclama. Ese es el desamparo del erizo. ¿Qué quiere el desamparo [détresse], el stress mismo? Stricto sensu, poner en guardia. De ahí la profecía: tradúceme, vigila, consérvame un poco más, sálvate, salgamos de la autopista.
Así surge en ti el sueño de aprender par coeur. De dejarte atravesar el corazón por el dictado. De un plumazo, y esto es lo imposible, y ésta es la experiencia poemática. No conocías todavía el corazón, así lo aprendes. Con esta experiencia y con esta expresión. Llamo poema a eso mismo que aprende el corazón, eso que inventa el corazón, en fin eso que la palabra del corazón parece querer decir y que en mi lengua discierno mal de la palabra corazón. Corazón en el poema «apprendre par coeur» (que hay que aprender par coeur) ya no nombra solamente la pura interioridad, la espontaneidad independiente, la libertad de conmoverse activamente al reproducir la huella amada. La memoria del «par coeur» es confiada como un rezo, es más que seguro, a una cierta exterioridad del autómata, a las leyes de la mnemotécnica, a esta liturgia que imita superficialmente la mecánica, al automóvil que sorprende tu pasión y viene sobre ti como de afuera: auswendig, «par coeur» en alemán. Así, pues: el corazón te late, nacimiento del ritmo, más allá de las oposiciones, del adentro y del afuera, de la representación consciente y del archivo abandonado. Un corazón allí, entre los senderos o las autopistas, fuera de tu presencia, humilde, cerca de la tierra, bien abajo. Reitera murmurando: no repitas nunca… En una sola clave, el poema (el aprender par coeur) sella conjuntamente el sentido y la letra, como un ritmo espaciando el tiempo.
Para responder en dos palabras, elipsis, por ejemplo, o elección, corazón o erizo, te habrá hecha falta desmantelar la memoria, desarmar la cultura, saber olvidar el saber, incendiar la biblioteca de las poéticas. La unicidad del poema depende de esta condición. Tienes que celebrar, debes conmemorar la amnesia, el salvajismo, ver la estupidez del «par coeur»: el erizo. El se ciega. Hecho un ovillo, erizado de espinas, vulnerable y peligroso, calculador e inadaptado (porque se hace un ovillo, al sentir el peligro, en la autopista, se expone al accidente). No hay poema sin accidente, no hay poema que no se abra como una herida, pero también que no sea hiriente. Llamarás poema a un encantamiento silencioso, la herida áfona que de ti deseo aprender par coeur. Así tiene lugar, esencialmente, sin que uno lo tenga que hacer: se deja hacer, sin actividad, sin trabajo, en el más sobrio pathos, extranjero a toda producción, sobre todo a la creación. El poema cae en suerte, bendición, venida de lo otro. Ritmo, pero disimetría . No hay nunca más que poema, antes que cualquier poiesis. Cuando, en lugar de «poesía», dijimos «poético», deberíamos haber precisado: «poemática». Sobre todo no dejes que el erizo se reconduzca en el circo o en el adiestramiento de la poiesis: nada por hacer (poiein), ni «poesía pura», ni retórica pura, ni reine Sprache, ni «puesta-en-obra-de-la-verdad». Solamente una contaminación, ésa, y esa encrucijada, este accidente. Esta vuelta, la inversión de esta catástrofe. El don del poema no cita nada, no tiene título alguno, no histrioniza más, sobreviene de improviso, corta el aliento, corta con la poesía discursiva, y sobre todo literaria. En las cenizas mismas de esta genealogía. No el fénix, no el águila, el erizo, muy abajo, bien abajo, cerca de la tierra . Ni sublime, ni incorporal, angélico quizás, y por un tiempo.
Llamarás desde ahora poema a una cierta pasión de la marca singular, la firma que repite su dispersión, cada vez más allá del logos, ahumana, doméstica apenas, no reapropiable en la familia del sujeto: un animal convertido, hecho un ovillo, vuelto hacia el otro y hacia sí, una cosa en suma, y modesta, discreta, cerca de la tierra, la humildad que tú apodas, transportándote así en el nombre más allá del nombre, un erizo catacrético, todo flechas afuera, cuando este ciego sin edad oye pero no ve venir la muerte.
El poema puede hacerse un ovillo pero es para volver otra vez sus signos agudos hacia afuera. Puede por cierto reflejar la lengua o decir la poesía pero no se refiere nunca a sí, no se mueve nunca por sí mismo como esas máquinas portadoras de muerte. Su acontecimiento siempre interrumpe o desvía el saber absoluto, el ser próximo a sí en la autotelia. Este «demonio del corazón» nunca se reagrupa, se extravia un tanto (delirio o manía), se expone a la suerte, preferiría dejarse despedazar por eso que viene sobre él.
Sin sujeto quizás hay poema y que se deja, pero yo no lo escribo nunca. A un poema yo no lo firmo nunca. El otro firma. El yo está solamente a la llegada de ese deseo aprender par coeur. Tenso para compendiarse en su propio apoyo, de este modo sin apoyo exterior, sin substancia, sin sujeto, absoluto de la escritura en sí, el «par coeur» se deja elegir más allá del cuerpo, del sexo, de la boca y de los ojos, borra los bordes, se escapa de las manos, apenas lo puedes oír, pero nos enseña el corazón. Filiación, prenda de elección confiada en herencia, puede adherirse a cualquier palabra, a la cosa, viviente o no, al nombre de erizo por ejemplo, entre vida y muerte, a la caída de la noche o al romper del día, apocalipsis distraído, propio y común, público y secreto.
- Pero el poema del que hablas, te equivocas, nunca fue nombrado así, ni tan arbitrariamente.
- Acabas de decirlo. Eso que se está a punto de demostrar.
Recuerda la pregunta : «¿Qué es…?» (ti esti, was ist…, istoria, episteme, philosophia). «¿Qué es…?» llora la desaparición del poema –otra catástrofe. Al anunciar eso que es tal como es, una pregunta saluda el nacimiento de la prosa .
* Coeur podría traducirse: «corazón» y apprendre par coeur «aprender de memoria» . Se mantiene en francés par coeur dentro de esta expresión para recordar el juego del corazón y la memoria, basal en este escrito. (N . del T.)










.jpg)